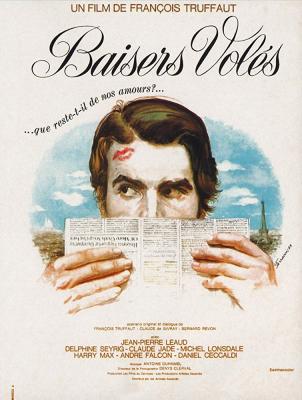LA FEMME DÀ COTÉ (1981, Françpis Truffaut) La mujer de al lado

Apasionada. Envuelta en un romanticismo vulnerable y finalmente destructivo. Dominada por un desarrollo dramático que, en ocasiones, parece abandonar su propio discurrir argumental, dejándose llevar por sus meandros emocionales, LA FEMME D’À COTÉ (1981, La mujer de al lado) supone el notable e inesperado penúltimo largometraje en la obra de François Truffaut, rodado un año después del acomodaticio y decepcionante LE DERNIER MÉTRO (El último metro, 1980). Una película a la que esa propia entrega, por momentos llega a superar sus pequeños desequilibrios, hasta erigirse en uno de los relatos más intensos jamás forjados en la irregular, pero, en conjunto, estimulante filmografía del francés. Es la constante presencia, casi física, de un romanticismo por momentos desaforado. En ocasiones enfermizo, es la que, a fin de cuentas, proporciona a un conjunto no siempre armonizado su verdadera fuerza, hasta el punto de ofrecer un resultado turbador, que se retiene en la mente incluso tras haber culminado su metraje.
LA FEMME D’À COTÉ se inicia, curiosamente, con una llamada al distanciamiento, merced al relato que nos brinda, inicialmente mirando a la cámara, la veterana Odile (Vèronique Silver). La deliberada mutación de perspectivas que nos transmite la propia narración de esta y el fondo de un club de tenis de la que es gerente, de alguna manera nos invita a una cierta mirada recelosa. El escenario pronto mutará al sonido de una ambulancia que nos traslada a la conclusión de la historia narrada, remontándose a seis meses atrás, y de alguna manera anticipándonos la conclusión trágica de la misma. De tal forma, el guion urdido al alimón por el propio Truffaut, Jean Aurel y Suzanne Schiffman, nos desconcierta de manera deliberada, antes de introducirnos en el inicialmente tranquilo marco rural donde reside el joven matrimonio formado por Bernard (Gerard Depardieu), joven instructor de petroleros, y su esposa, Arlette (Michèle Baumgartner), ambos padres del pequeño Thomas. Su vida diaria no puede ser más plácida y tranquila, en una de las escasas viviendas de una pequeñísima localidad ubicada muy cerca de Grenoble, en el sureste francés. Su casi idílica -también algo tediosa- rutina, pronto se verá alterada al ser alquilada una casa situada enfrente de la suya, por el matrimonio formado por Philippe (Henri Garcin), controlador aéreo en el aeropuerto de Grenoble, y su esposa Mathilde (Fanny Ardant), quien poco a poco irá haciendo realidad su inquietud tanto escribiendo relatos infantiles como ilustrándolos, En el encuentro de los dos matrimonios vecinos, pronto advertiremos una extraña reacción entre Bernard y Mathilde, como si existiera entre ellos un inesperado grado de repulsión. La realidad es bien distinta; estos fueron amantes ocho años atrás, en una relación convulsa entre uno y otra, que culminó con la huida del primero, dejando a esta próxima al suicidio. Por ello, los matrimonios de ambos aparecen casi a modo de consuelo. Quizá normalizado en el caso de este, y más complejo en el de los recién llegados, ya que desde el primer momento se detecta en ellos una relación en la que se ausenta la pasión amorosa, y se refugia ante todo en una bondadosa convivencia.
Pese al instinto de rechazo que se albergará en los antiguos amantes, el atavismo de la pasión de su pasado se impondrá ente ellos, intentando por un lado revisitar los elementos que deterioraron la relación amorosa que vivieron y, por otra, de manera inevitable, reviviendo la misma, sobre todo en citas mantenidas en un viejo hostal -veladas que serán apenas insinuadas con el uso de la elipsis-. De alguna manera, parece que el pasado se despeñara ante un presente tan acomodaticio como carente de vida. Y sobre la pareja protagonista se ceñirá, en un segundo término, el eco de la traumática y frustrada experiencia de Odile, quien, en su juventud, décadas atrás, vivió otro tórrido desengaño amoroso que concluyó por su parte en un intento de suicidio arrojándose por una ventana, y cuyo lejano amante ha retornado al entorno donde esta reside.
Como antes señalábamos, reaparece la pasión, el atavismo de su búsqueda ausencia y su huella. El descontrol que en una u otra vertiente provoca. La ruptura que marca ante lo cotidiano y la convención. El discurrir destructivo que implica proseguir su sendero hasta el final. De todo ello habla este intenso melodrama, que poco a poco, tomándose su tiempo, pero de la misma manera caminando con pulso firme, en pocos minutos nos introduce en un marco de extraño desasosiego -la manera que tiene Truffaut para descubrir el reencuentro de los dos amantes, orillando imperceptiblemente la mirada, hasta que cuando esta llega, el espectador ya intuye que algo se produce entre ellos-.
A partir de ese momento, todo derivará en la película en una auténtica ceremonia del desasosiego. En una danza de estos dos antiguos amantes, que reanudarán la turbulencia que años atrás les hizo unirse y finalmente separarse. Y es que la pasión de Mahilde en apariencia casa poco con la personalidad violenta y controladora de Bertrand. Pero la realidad es que ambos aparecen como cortocircuitados amantes, capaces de actuar en su interacción como auténticos motores de una pasión enfermiza, irreprimible, incapaz de someterse al dictado de la razón o de las más acendradas convenciones sociales. Truffaut se aleja, en este sentido, de las disecciones puestas en práctica por el cine de su compatriota Chabrol. Por el contrario, se mancha en el barro de una relación autodestructiva en la que los dos retornados amantes, casi sin pretenderlo, interpretan una enfermiza danza de sentimientos, en la que cuando uno se repliega el otro incorpora el relevo del elemento activo. Para ello, su cámara actuará con exquisita neutralidad, danzando casi inadvertida -pero contundente- en torno a las diversas incidencias en esos reencontrados protagonistas, dejando en un -quizá excesivo- segundo término a sus respectivos esposos. En ello actuará igualmente la ausencia o presencia de un fondo musical -de nuevo el imprescindible George Delerue-, acentuando aquellos instantes donde la pasión se desborda, incluso peligrosamente. Truffaut no descuida, sin embargo, la querencia por el detalle -la manera con la que Bertrand y, con él, el espectador, descubre que Mathilde se cortó las venas cuando este la abandonó. El instante en que descubrimos que la esposa de este se encuentra embarazada-, en una película que se sustenta en la electricidad que le proporcionan sus dos principales personajes. Y es cierto que, pese a su entrega, el propio aspecto de Depardieu no resulta el más propicio para ello. Sin embargo, es Fanny Ardant la que asume bajo la tersura y sensibilidad de su personalidad cinematográfica, la tensión emocional de una película delimitada a modo de pasajes separados por medio de fundidos en negro y, en un caso concreto, cerrando el encuadre con ecos del periodo silente.
Todo ello, en el fondo, no es más que el caldo de cultivo para una película que se vehicula a flor de piel. Que utiliza con pertinencia los espacios, en especial todo aquello que rodea las dos viviendas en las que se centrará buena parte de su metraje. Y que, bajo un oportuno pentagrama dramático, acierta al ubicar una serie de estallidos emocionales, bajo los que se articula todo lo que de desesperada peripecia romántica albergan sus imágenes. Episodios como el violento y posesivo estallido de Bertrand, antes de que Mathilda se marche de viaje con su esposo, en una tensa secuencia rodada con arrojo desde el interior del club de tenis, cuya cámara se mantendrá allí incluso cuando la acción se traslade de manera más embarazosa al jardín. O el terrible encuentro de esta última, derrumbada junto a un árbol y casi catatónica, cuando comprueba que este se aleja de ella de manera normalizada, en el instante a mi juicio más conmovedor del relato. O, finalmente, en esos instantes finales, tan fríos en su descripción final, como determinantes de una inevitable catarsis, en la que dos amores encontrados, apenas pueden sobrevivir, ni en un sentido ni en otro.
Calificación: 3