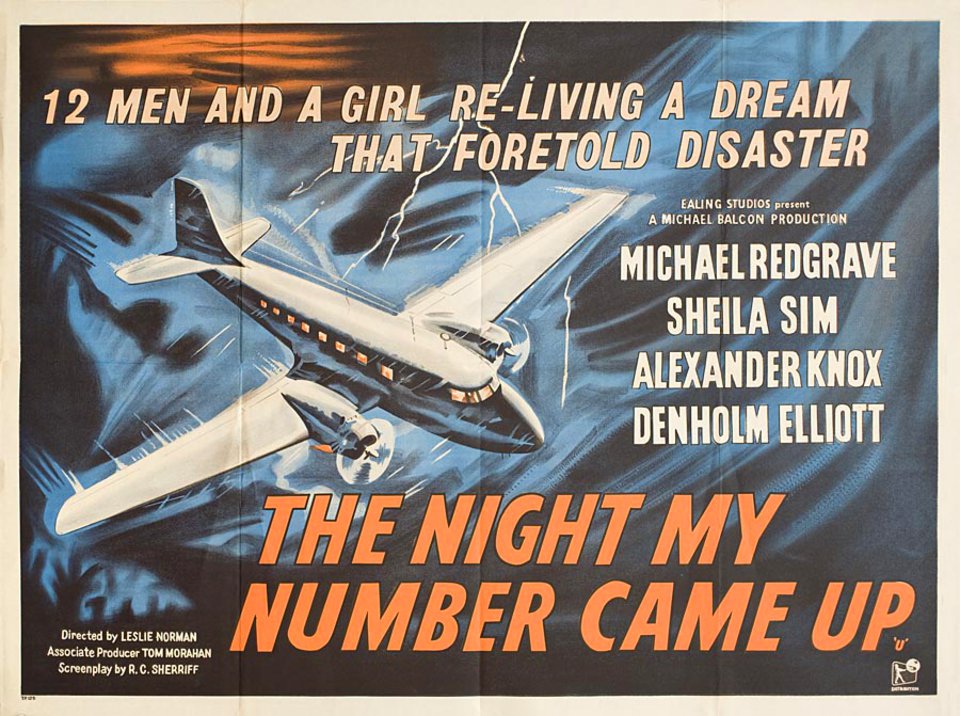DEADLY RECORD (1959, Lawrence Huntington)

Prolongando una corriente de especial peso en el cine británico desde mediada la década precedente, sería a finales de los cincuenta, cuando buena parte de la nómina de thrillers y cine policiaco se desarrollaría dentro del ámbito de la Serie B y en producciones de bajo presupuesto y muy ajustada duración. Sería un contexto del que surgirían títulos por lo general de rápido consumo, pero caracterizados por su inmediatez. También, entre ellos, surgiría alguna inesperada gema, como bien pudiera ser la magnífica THE WHITE TRAP (1959. Sidney Hayers), en mi opinión, pese a su limitación de medios, una de las cimas del thriller policiaco inglés.
Pues bien, de ese mismo año, y con el mismo protagonista -el canadiense Lee Patterson- surge otro de estos títulos. Se trata de DEADLY RECORD (1959), realizada por unos de los expertos en este tipo de producción de limitado presupuesto, en los últimos años de una carrera iniciada a inicios de la década de los cuarenta, en donde se produjeron sus títulos más brillantes. Nos encontramos ante una más de las producciones del avispado tándem formado por Nat Coen y Stuart Levy, con guion del propio realizador y Vivian Cox -también ejerciendo como productora-, a partir de una novela de Nina Warner Hooks. Delimitada en unas pocas semanas, el film de Huntington se inicia con la llegada hasta su casa de un piloto por permiso. Se trata del joven Trevor Hamilton (el lacónico Patterson) siendo recibido y acompañado a su casa por su compañera -y secreta enamorada- Susan Webb (Barbara Shelley). Pronto conoceremos que el piloto no mantiene las mejores relaciones posibles con su esposa, algo que marcará un nuevo escenario al llegar a su acomodada vivienda y comprobar que esta no está en ella. Hamilton tomará un somnífero y dormirá. A la mañana siguiente, será interceptado por un agente, quien le señala que el coche de su mujer protagonizó un accidente se dio a la huida. Dicho punto de partida será el inicio de la pesadilla de nuestro protagonista, comprobando con el agente las huellas del mismo en el vehículo y, casi de inmediato, el cadáver su mujer, apuñalada. De inmediato, aunque sin indicios sólidos, empezando a surgir detalles sobre la mala relación del matrimonio, apareciendo como sospechoso ante la mirada del inspector Ambrose (Geoffrey Keen). Singularmente, y antes de resignarse a sufrir dicha acusación aún velada, Hamilton iniciará una investigación particular destinada a descubrir al verdadero asesino. Para ello contará con la abnegada ayuda de Susan, pero, al mismo tiempo, nos introducirá a una reducida galería de personajes, que le revelarán la verdadera vida de su esposa, bastante al margen de su deteriorado matrimonio.
Con estos mimbres se articula la trepidante DEADLY RECORD, como sus compañeras de subgénero dominadas por un sentido de la inmediatez, obligados en menos de una hora de duración. Así pues, el relato de Huntington se dirime en un contemporáneo whodunit, definido en narrar la investigación del sospechoso protagonistas -del que todos tenemos la certeza de su inocencia-, en una deriva policiaca que, ciertamente, no se caracteriza por un especial interés, si bien es cierto que se logra mantener la tensión a la hora de intentar intuir quien es el autor del crimen. En cualquier caso, uno de los aciertos de la película se centra en la muy ingeniosa articulación de sus títulos de crédito, insertos en un diario que porta las iniciales de la inminente asesinada, teniendo como fondo el extraño fondo sonoro de Nevile Mc Grath. A partir de su inicio, lo cierto es que es el discreto atractivo de esta modesta película, se centra en el tratamiento descriptivo de su reducida galería de roles secundarios. Todo ello, en un relato que va al grano, aunque ello se lleve por el camino la más mínima consideración o un cierto ensamblaje dramático. Por ejemplo, jamás sabremos nada del cadáver de la asesinada, ni de sus supuestos ritos funerarios. También, la criada proseguirá sus tareas como si tal cosa…
No obstante, y como antes señalaba, por encima del muy menguado interés de las pesquisas del piloto -que nos brindará, no obstante, un atractivo episodio en la visita furtiva a la vivienda rural del sospechoso amante médico de la asesinada, mientras Susan espera en el campo con su coche-, las cualidades del modesto film de Huntington van por otro camino. Antes lo señalaba; el interés de la película se centra en la capacidad descriptiva que se muestra con cierto grado de verdad cinematográfica, y centrada en el recorrido por aquellas personas que rodearon a la asesinada en los últimos tiempos, y que, pese a su limitada presencia en pantalla, alcanzan un cierto grado de credibilidad dramática. Lo vamos a percibir en la breve secuencia con el manager de espectáculos, que pronto abandona su rudo estereotipo para abrirse a una evocación retrospectiva y sincera en torno a la asesinada. Ese mismo contexto, aunque en un ámbito bastante más sombrío, se situará el doble encuentro de Hamilton con esa pareja de baile español, dominado por la sordidez del camerino y el lóbrego teatro, o la apasionada personalidad de ambos, donde los celos de la mujer en torno al pasado que ligaba su esposo a la fallecida, no supondrá más que un motivo de enfrentamiento entre ambos -impagable la pelea en off entre ambos, cuando el protagonista abandona de manera definitiva el camerino-. Ese recorrido psicológico tendrá una parada de especial interés en su encuentro y posterior acoso hacia el dr. Morrow (Peter Dyneley). Ello nos introducirá en un ámbito de cierta relajación y, al mismo tiempo, de tensión soterrada, en la medida que las propias, educadas pero inquietantes actitudes del reputado galeno, incorporan a la película un aura inquietante, que el viudo e inesperado investigador irá acorralando, consciente de tener en su mano un hueso de inquietantes perfiles.
Curiosamente, uno de los elementos que desaprovecha DEADLY RECORD es la relación entre Trevor y Susan. Ello, no nos evitará asistir a una secuencia de apertura, y unos primeros minutos donde la propia y seca planificación de Huntington y la matización de las miradas de la Shelley, sí aciertan a transmitir la soterrada pasión que siente y ha sentido por su compañero de profesión -mientras este expresa su consustancial frialdad-, y si apenas ha logrado mantenerlo latente, ha sido por su amistad con la esposa de este. Es por ello que la película concluirá de manera absolutamente simétrica a cómo empezó. Sin embargo, estas escasas semanas han arrojado una nueva luz entre ambos.
Calificación: 2’5