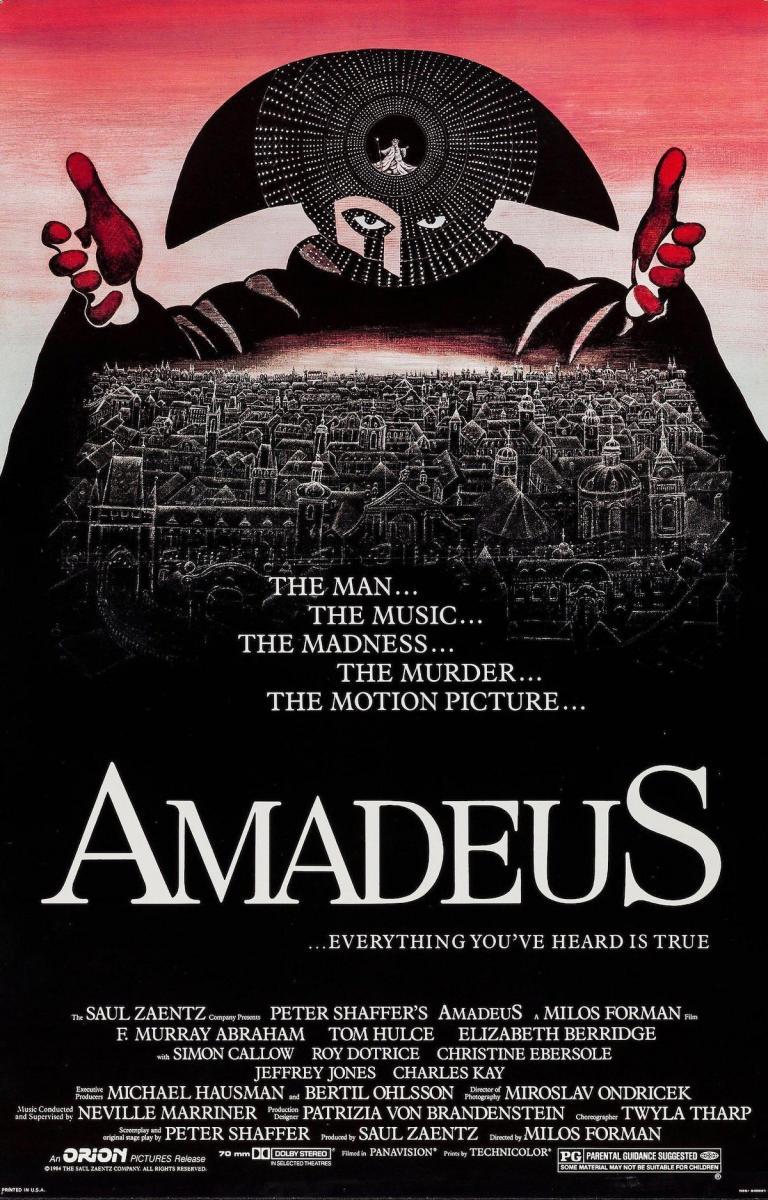YOUNG MAN WITH A HORN (1949. Michael Curtiz) [El trompetista]

Una película como YOUNG MAN WITH A HORN (1949. Michael Curtiz) surge en un contexto donde se va afianzando un determinado modelo de melodrama de raíz social, que en este caso concreto tiene un precedente muy claro, con el éxito logrado en base al determinado grado de realismo evidenciado en la tan estimable como limitada y moralista CHAMPION (El ídolo de barro, 1949. Mark Robson). Una película con la que Kirk Douglas alcanzó un joven estrellato. Fue una propuesta ligada al lado oscuro del universo del boxeo, que se sitúa bastante por debajo de las coetáneas THE SET UP (1949, Robert Wise) o, sobre todo, la extraordinaria y previa BODY AND SOUL (1947, Robert Rossen). Pero junto a estos exponentes que se evocan, centrados en un universo sórdido como el que propone este deporte, justo es reconocer que el cine USA, como una curiosa ramificación del noir, logró ofrecer durante bastantes años, una serie de títulos que exploraban muchas y diversas variantes sobre el fracaso del llamado sueño americano, en unos años, además, donde el trauma de la II Guerra Mundial aún albergaba notable vigencia en la sociedad norteamericana.
Sea como fuere, es cierto que el alcance del film de Robson supuso la reactivación del proyecto de llevar a la pantalla la adaptación de la novela de Dorothy Baker, durante años tentada para ello. Una intención que, en última instancia, partió de dos bases dramáticas. Una de manos de Carl Foreman, guionista de la citada CHAMPION, y otra por Edmund H. North, confluyendo finalmente en su tratamiento final. Fue un proyecto en el que Curtiz se hizo cargo de su realización, asumiendo el proyecto como una opción muy personal, y utilizando para ello la fuerza que le podía proporcionar el equipo técnico y el característico diseño de producción aportado por la Warner. Lo podemos percibir ya desde sus primeros instantes, de entrada, por la fuerza casi asfixiante que le imprime la intensa iluminación en blanco y negro de Ted McCord -uno de los grandes aliados del relato-, unido a un elegante y evocador tema musical, que se irá reiterando en el devenir de la película.
El relato ofrece una variación, a partir del recorrido vital del célebre trompetista Leon ‘Bix’ Beiderbecke, una de las grandes figuras del jazz durante la década de los años veinte, aunque actualizando el marco social de la película al contemporáneo del rodaje. El trasunto de este en la película se llama Rick Martin (Kirk Douglas, tras la imposibilidad de conseguir a John Garfield, cercano su éxito en la extraordinaria HUMORESQUE (1946, Jean Negulesco)). Su personaje es introducido por quien se convirtiera su mejor colaborador musical -Willie ‘Smoke’ Willoughby (el siempre excelente Hoagy Carmichael)-. Este nos relatará la traumática infancia e incluso adolescencia de Martin, pronto convertido en huérfano y viviendo una existencia desarraigada junto a su hermana. Ese prematuro deambular conocerá un punto de inflexión por su descubrimiento de la música. Inicialmente mediante un piano, y poco después con el descubrimiento de la trompeta, la fascinación del pequeño -encarnado con brillantez por el niño Orley Lindgren- alcanzará un firme aliado con el reconocido trompetista negro Art Hazzard (magnífico Juano Hernández). Podemos decir que, a partir de ahí, ese niño sin objetivo empezará a encontrar un sentido a su vida, aprendiendo de Hazzard a nivel musical, e implícitamente encontrando en este una figura paternal de la que hasta entonces había carecido.
Según llega a la edad adulta, Rick va logrando pequeños empeños profesionales en orquestas -junto a su fiel ‘Smoke’-, revelando por su lado su rompedora visión de la expresión musical, en clara oposición con el entorno en que se encuentra, lo que incluso le llevará a la quimérica búsqueda de una nueva nota.
En el creciente devenir del protagonista se cruzará Jo Jordan (Doris Day), una joven cantante que siempre se sentirá atraída hacia él. Sin embargo, el destino acercará al músico a Amy North (Lauren Bacall), amiga de Jo. Se trata de una elegante, sofisticada y fría joven, de la que sorprendentemente se enamora, casándose ambos. Será el inicio de su caída, al comprobar finalmente el error de dicha decisión, que le alejará del mundo musical, le separará de su eterno mentor -al que abandonará poco antes de que este muera atropellado- y le hará recaer en su hundimiento físico ligado con su adicción al alcohol.
Recuerdo cuando en las páginas de Dirigido por…, allá por 1997, mi querido y llorado José María Latorre, destrozaba literalmente esta película al aludir que se recorrido argumental aglutinaba todos los estereotipos y lugares comunes, dentro de este biopic encubierto que es YOUNG MAN WITH A HORN. En buena medida puedo coincidir en dicha observación. Pero, personalmente, y oponiéndome al lejano criterio de mi admiradísimo Latorre, considero esta película una de las muestras más destacadas en estos años, de las capacidades y la intensidad que Curtiz despliega a una puesta en escena en la que evidencia su implicación, y su querencia por un tipo de melodrama de ciertos ecos noir, que le acerca a otro de los éxitos del cineasta, como sería su cercana adaptación de la novela de James M. Cain, MILDRED PIERCE (Alma en suplicio, 1945).
Antes lo señalaba, en el acierto de la película cabe señalar la brillantez del look del estudio, destacando un magnífico diseño de producción, que acierta a delimitar con precisión y autenticidad cinematográfica, los distintos escenarios en los que se dirime la acción, y conformando con ello un fresco social de indudable interés, Todo ello, además, es mostrado a través de un extraordinario montaje, centrado ante todo en la primera mitad del relato, en donde el recorrido vital del protagonista adquirirá un lógico ritmo más ligero. Pero, en todo momento, se tiene una extraña sensación de autenticidad, que sobrepasa con mucho los riesgos de convencionalismos que rodeaban la propuesta. Es decir, su metraje asume un acertado lado de crónica social. Su textura melodramática está adecuadamente punteada musicalmente -tanto en temas jazzísticos y canciones de Doris Day-. E incluso esa diversidad ambiental enriquece sus contrastes. Puede decirse que la cámara de Curtiz acaricia y envuelve con precisión a sus personajes, dentro de una modulación visual en ocasiones medida entre luces y sombras. En otras con matices casi aterciopelados. Y en otras, finalmente, dominadas por una sorprendente mirada verista y documental, como la que se manifiesta en esa catarsis en torno a la deriva autodestructiva del protagonista.
Y dentro de dicho ámbito, cabed resaltar el extraño cambio de atmósfera que modifica la película, en el preciso instante en que entra en escena el personaje de Amy. El film de Curtiz se envuelve en una extraña gelidez, sobre todo en las secuencias desarrolladas en la lujosa vivienda de esta, dominadas por una extraña personalidad -por momentos recuerda ciertas escenas interiores de la extraordinaria CAT PEOPLE (La mujer pantera, 1942. Jacques Tourneur)-. Aspecto este, unido a determinados diálogos y actitudes inherentes a este personaje, que determinan ese tan latente como evidente rasgo lésbico -algo poco habitual en el Hollywood de aquel tiempo-, en una relación matrimonial junto a Rick, que propiciará el definitivo hundimiento moral e incluso físico del protagonista. Y hay que señalar, llegados a este punto, que YOUNG MAN WITH A HORN adquiere en esos minutos finales, una cierta tendencia a la retórica, que ya acusaba la previa CHAMPION, y que se prolongaría en otros títulos coetáneos protagonizados por el propio Douglas, como ACE IN THE HOLE (El gran carnaval, 1951. Billy Wilder) o DETECTIVE STORY (Brigada 21, 1951. William Wyler). Nada malo hay en reconocerlo, como nada resulta más honesto en señalar que, en buena medida, aquello que en su momento se planteó como abiertamente moralista, el paso de los años le concede una extraña pátina de autenticidad cinematográfica.
Y en cuanto al extraño, ambiguo y un tanto decepcionante final del film de Curtiz, hay que señalar que el director luchó denodadamente para que la película finalizara en esa secuencia en la que el músico llega a un colapso, señalando alucinado mientras escucha el sonido de una ambulancia, que ha logrado descubrir ese sonido nuevo por el que luchó durante toda su pasión musical. Las tensiones entre director y productora, se zanjaron con una insólita conclusión, en la que se puede apelar tanto a un falso Happy End como, en su defecto, a una última mirada nostálgica en torno a la importancia de su figura. En todo caso, y pese a su convencionalidad, en modo alguno mitigan la fuerza, la precisión, la autenticidad de atmósfera y, sobre todo, la intensidad en su puesta en escena, que adquiere una película que, precisamente a partir de estas poderosas cualidades, emerge con soltura, más de siete décadas después de su rodaje, de las tentaciones acomodaticias que su base dramática propone en no pocos momentos.
Calificación: 3