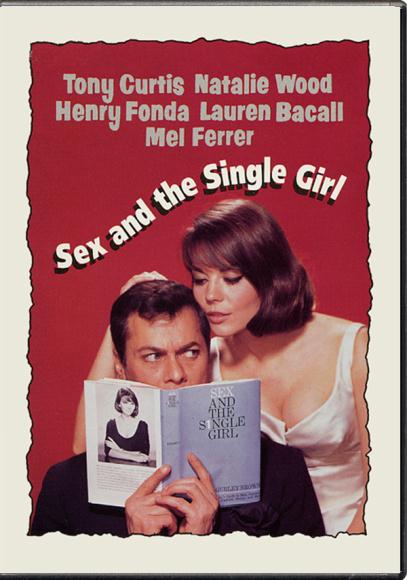SO THIS IS PARIS (1954, Richard Quine)

Es prácticamente imposibles poder acceder a seis de los ocho primeros largometrajes de la filmografía de Richard Quine. Con la excepción de las consecutivas ALL ASHORE (Marino al agua) y SIREN OF BAGDAD, ambas de 1953, el resto de sus primeros títulos se encuentran invisibles durante décadas, siendo casi todos ellos producciones de Serie B al amparo de la Columbia -en buena parte de ellas contando con Blake Edwards como coguionista-, definidas en líneas generales como modestas comedias musicales o títulos cuyos argumentos giraban en las diversas vertientes del mundo del espectáculo. Nada de extrañar de alguien que desde su adolescencia mamó la trastienda del mundo del cine como actor y bailarín en la MGM y que en el conjunto de su carrera tuvo unos de sus vértices una mirada cómplice, desmitificadora y distanciada al mismo tiempo, del universo de los géneros cinematográficos. Sin esperar grandes sorpresas en estos títulos ocultos, estoy convencido que en ellos -como igualmente en los primeros títulos dirigidos por su colega Edwards- se podría expresar tímidamente la simiente del que pocos años después se consolidaría como uno de los grandes exponentes de la comedia cinematográfica, e incluso el melodrama, entre la segunda mitad de los cincuenta y la primera de los sesenta.
Aunque se encuentra ubicada tras las brillantísimas DRIVE A CROOKED ROAD y PUSHOVER (La casa número 322), ambas de 1954, SO THIS IS PARIS es otro de los títulos ocultos de los primeros años de Quine, y que solo he podido recuperar en la grabación de una emisión televisiva en versión original, impidiendo acercarme a parte de sus diálogos. Sin embargo, en este caso no creo que sea una limitación demasiado importante. Y es que nos encontramos con una tan modesta como agradable comedia musical, la única ocasión en que Quine rodó al amparo de la Universal. Una producción de modesto presupuesto en la que encontramos sin apenas ocultarlo, ante una mixtura de dos clásicos del género como ON THE TOWN (Un día en Nueva York, 1949. Stanley Donen & Gene Kelly) y la posterior AN AMERICAN IN PARIS (Un americano en París, 1951. Vincente Minnelli). Y es que en aquellos años, en la apoteosis de ese último gran periodo del musical y la comedia americana, la fascinación y la referencia de culturas europeas y, muy en especial, de la mitificación parisina, se encuentra salpicado en numerosos títulos conocidos por todos.
En esta ocasión, la liviana trama argumental se inicia con la llegada de un buque con marinos americanos al puerto de El Havre, con destino a París, centrando su mirada en tres de ellos. Son Joe Maxwell (Tony Curtis, en su única y nada desdeñable participación en un musical, donde incluso llegará a bailar), Al Howard (Gene Nelson, responsable de la dinámica coreografía de la película) y Davy Jones (el cómico Paul Gilbert). Alojados en un modesto hostal, pronto intentarán atesorar conquistas femeninas. Joe lo logrará con la joven Colette, en realidad una americana -Jane (Gloria DeHaven)-, cantante en un café al que han acudido, y que al mismo tiempo se encarga de cuidar de un grupo de pequeños huérfanos, merced al mecenazgo de un benefactor norteamericano. Por su parte, Al logrará la amistad y el entusiasmo de la acaudalada Suzzane (Corinne Calvet), a la que ha salvado del robo de un bolso. Pronto los devaneos amorosos de ambos se mostrarán contrarios, al ligarse accidentalmente a Joe con Suzzane, provocando el recelo de Jane. Una inesperada fotografía en prensa en la que aparece con la acaudalada dama, incidirá en la contrariedad ya acuñada poco antes, pero servirá, en un inesperado reencuentro, que Joe conozca la problemática que atenaza a Jane, que ha sido avisada de la muerte del benefactor de los huérfanos que cuida. A partir de ese momento, y en tiempo récord, los tres marinos organizarán un festival musical para la alta sociedad, con el que consigan los ingresos suficientes para prolongar la tarea de la joven, a la que Joe esperará cuando esta regrese a tierras estadounidenses.
Ni que decir tiene que para poder disfrutar de los estimables atractivos de SO THIS IS PARIS, de entrada, hay que suspender la credulidad de un planteamiento como el que cierra este argumento ¿Cómo unos recién llegados pueden organizar un acto así casi de la noche a la mañana? O pasar por alto la descripción que ofrece del ambiente rural y arquetípico al que llegan los marinos en Le Havre. Sin embargo, muy pronto podremos recrearnos en una comedia musical tan modesta como regocijante. Nos lo anunciará la frescura y originalidad del primero de sus diez números musicales, aquel que describe el traslado de los tres protagonistas, y su querencia por la búsqueda de jóvenes muchachas en París. Una ciudad que Quine nos mostrará en sus primeros compases, curiosamente preludiando la planificación que él mismo describiría años más tarde en PARIS WHEN IT SIZZLES (Encuentro en París, 1964), una de sus mejores y más incomprendidas comedias, precisamente en la secuencia en la que el mismo Tony Curtis ofrecía un divertido cameo, imitando los modos de Alain Delon.
A partir de estos minutos iniciales se disfruta en la película de saturado cromatismo, obra del operador Maury Gertsman y la ayuda del consultor de color William Fritzsche, que en sus secuencias de interiores acusa no pocas influencias de las corrientes pictóricas más conocidas de la pintura francesa. Pero, sobre todo, el elemento que más se agradece en esta sencilla comedia, reside en ese vitalismo que Quine sabe aplicar, entrenándose en un género del que al año siguiente ofrecería su muestra más perdurable. Por fortuna, alejado de cualquier atisbo de cursilería, la película permite destacar ya entonces la pericia y elegancia de Quine en el manejo de la dolly o, sobre todo, el inteligente manejo dramático del espacio escénico, que pronto se convertirá en uno de sus más valiosos rasgos de estilo.
Todo ello, inevitablemente, tendrá su consecuencia más positiva en la variedad y eficacia de sus números musicales, que albergan en esta ocasión la virtud de no resultar en modo alguno artificiosos y sí, por el contrario, erigirse de manera muy decidida como protagonistas del relato. Entre ellos, no puedo dejar de destacar el que se describe en sus primeros minutos dentro del café donde acuden los muchachos, destacado por transgredir con acierto el escenario original. Mucho después, destacará por su intimismo y precisa planificación en largos planos con reencuadres, aquel que describe la melancolía e inevitable amor surgido entre Joe y Jane, en la modesta vivienda de esta. Sin embargo, la película alberga su máxima expresión como tal musical, con el número protagonizado por Gene Nelson, iniciado y culminado en plena calle, pero que en un momento dado le permitirá acceder a la planta de un edificio, en un alarde coreográfico a la altura de los números exponentes del género. Si a ello unimos que en la película daría sus primeros pasos como compositor Henry Mancini -se cuela en su sintonía una de sus canciones más hermosas, sin saber nunca que procedía de esta película-, y que su conjunto desprenda una hermosa aura etérea, dentro de su simplicidad, nos dará la medida de esta comedia pequeña pero estimulante.
Calificación: 2’5