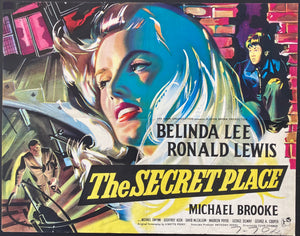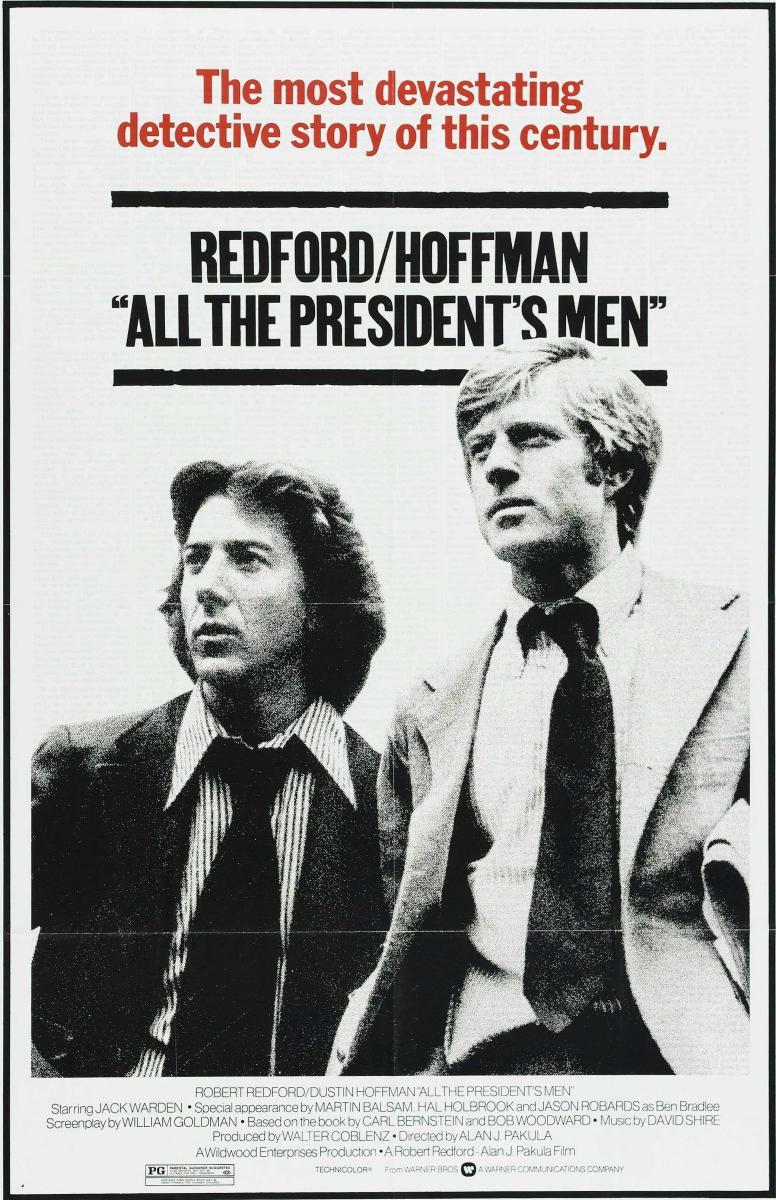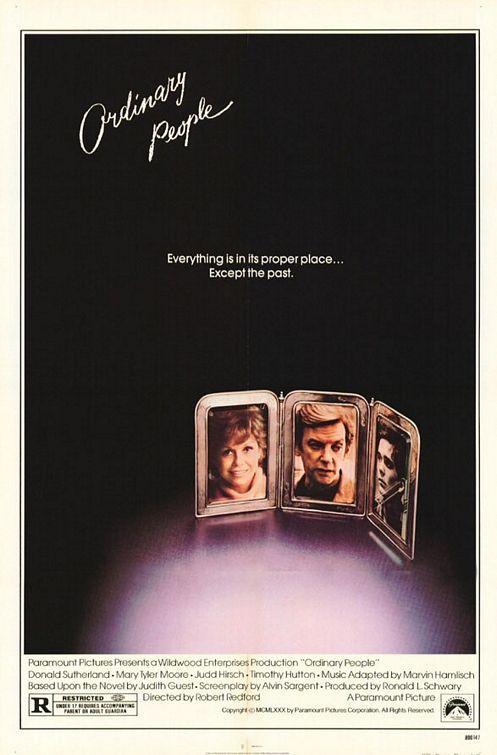DUFFY (1968, Robert Parrish) Duffy, el único

Uno de los subgéneros más olvidados dentro de los seguidores de la comedia, es aquel que surgió ya insertos en la segunda mitad de los años sesenta. Propuestas dominadas por un rutilante technicolor, de aureola vitalista, vestuarios muy de su época, tramas por lo general ligadas a robos o situaciones policiacas, y que en buena medida respondían a los postulados estéticos del Swinging London -su ascendencia inglesa era generalizada-, y en ocasiones tenían una expresión visual muy propia del momento. Estamos hablado de títulos como ARABESQUE (Arabesco, Stanley Donen), KALEIDOSCOPE (Magnífico bribón, Jack Smight) y MODESTY BLAISE (Modesty Blaise, agente secreto femenino, Joseph Losey), ambas de 1966, o BEDDAZZLED (Stanley Donen) e incluso CAPRICE (Capricho, Frank Tashlin), las dos de 1967. Dentro de dicho contexto, nos encontramos con uno de los exponentes más desconocidos de estas poco reconocidas -y por mi bastante estimadas- propuestas, se encuentra DUFFY (Duffy, el único, 1968), dirigida por el norteamericano Robert Parrish. Alguien que había salido como uno de los codirectores de la tan irregular como por momentos fascinante CASINO ROYALE (Casino Royale, 1967. Huston, Parrish, Guest, McGrath y Hughes) -filmando a mi juicio los mejores momentos de la película, como la secuencia de la partida de cartas de Sellers con Orson Welles, y filmando la recreación de la canción de Burt Bacharach ‘The Look of Love’, entre Sellers y Ursula Andrews-. A continuación, rodaría también con Peter Sellers, la estrafalaria THE BOBO (1967) en las calles de Barcelona -quizá la peor película de su carrera, aunque el recuerdo que albergo de la misma es muy lejano-.
Tras esta inmediata andadura previa, Parrish asume la festiva DUFFY, de la que albergaba igualmente un lejano y poco estimulante recuerdo. Pero que he de reconocer he encontrado realmente estimulante en esta revisión, demostrando no solo la profesionalidad sino, ante todo, la sensibilidad albergada por un cineasta como Parrish, capaz de ofrecer miradas personales en torno a los géneros en los que se insertaban sus títulos. En cierto modo, eso es lo que sugiere esta producción británica, rodada en buena parte de sus exteriores en nuestra costa almeriense, dominada en su look por una clara estética sixties, quizá de manera más extrema que otras producciones similares, pero que por el contrario se muestra dentro de una planificación no por ágil, más clásica que otros compañeros de subgénero. Tras unos centelleantes títulos de crédito -a modo de tragaperras en animación-, pronto se nos adentra en el aristocrático ámbito del acaudalado empresario J. C. Calvert (James Mason), dentro de una animada fiesta en donde se nos presentarán a sus dos diletantes hijos, fruto de sendos matrimonios -Stefane (James Fox) y Antony (John Alderton)- así como a la novia del primero -Segolene (Susannah York que, recordemos, también fue coprotagonista junto a Warren Beatty, de la mencionada KALEIDOSCOPE)-. Es el contexto en el que pronto percibimos las relaciones y, sobre todo, las tensiones existentes entre el padre y sus dos hijos, enfrentándose -y venciendo- en una partida de dardos con Stefane. Tras unos minutos quizá aún no provistos de suficiente atractivo, pronto vamos a conocer el plan ideado por el hijo mayor, compartido por Antony e incluso por Segolene, para asaltar y robar un millón de libras esterlinas, que J. C. pretende trasladar de manera clandestina en un buque. Una vez los tres de acuerdo, viajan hasta Tánger, con la intención de logar la colaboración del carismático Duffy (James Coburn, recién salido de sus encarnaciones cinematográficas del agente Flint). Pese a sus reticencias iniciales, este hombre libre e irónico acepta la propuesta, desarrollándose la elaboración del golpe, en el que por un lado se irá enfrentando a las imprudencias individuales de Stefane y, por otro, inicia una relación con Segolene, a quien no importa alternarla con la que mantiene con el hijo adulto de J. C., en un triángulo amoroso expuesto con inusual naturalidad.
Contando con un guion en el que formó parte el controvertido Donald Cammell -quien finalmente fue expulsado del rodaje, y en el que conoció al joven James Fox, a quien prometió que le escribiría un personaje protagonista, en el que sería la posterior PERFORMANCE (Performance, 1970. Donald Cammell & Nicolas Roeg)-, está claro que aquí y allá aparecen elementos contraculturales, muy propios de este singular artista británico. Desde ese par de secuencias de alcance sicodélico, dominadas por filtros -las únicas que se inclinan en dicha vertiente, aunque se encuentren filmadas de manera clasicista-, hasta la impagable decoración que preside la iconoclasta vivienda de Duffy. O el vestuario de Coburn, York o, sobre todo, James Fox. Incluso se percibe en la utilización de exteriores que brinda Parrish con su cámara, siempre sin formar la planificación, y dejando de lado la presencia de zooms, teleobjetivos o efectismos varios, que por fortuna apenas tienen acto de presencia.
DUFFY se ofrece al mismo tiempo como una original comedia de robos, repleta de giros y sorpresas. Pero de manera esencial, lo importante de su propuesta se centra a mi modo de ver en la descripción y el tratamiento de una galería humana dominada por el nihilismo y al mismo tiempo la libertad en sus relaciones. En ese sentido, la incapacidad de sentimientos que expresan todos ellos, tendrá su exponente más certero en la precisión con la se describe a una Segolene libre de todo prejuicio, que en la secuencia más brillante del relato -descrita ante Duffy tras el golpe, en el exterior del faro en donde se cobijan- donde le confiesa su personalidad abierta al disfrute, pero incapaz de pertenecer a nadie. El film de Parrish se centra, por tanto, en esa charada. En un extraño musical pop, que servirá como marco para describirnos la peripecia de una pequeña galería de seres, tras la cual todos ellos serán objeto de giros y trampantojos pero que, a fin de cuentas, servirá para acentuar en ellos senderos de madurez o, en algún caso, de castigo.
Ayudado por una estupenda fotografía en color de Otto Keller, capaz de envolver el alcance serendipity de su propuesta, con una dirección artística y vestuario más que adecuado, la película de Robert Parrish brinda no pocos motivos de regocijo, que confieso me han sorprendido en este nuevo acercamiento, casi un cuarto de silgo después, a una película que sigue permaneciendo olvidada, y que en su momento apenas me interesó. Destaquemos la sorprendente frescura de la entrada de los tres llegados al domicilio junto a Duffy, donde se expresará la extraña personalidad de este mediante una decoración dominada por esculturas y motivos pop caracterizados por su alcance erótico. Será un ámbito donde los dos hermanos vivirán momentos muy ligados al nonsense, como esa mirilla por la que Stefane mira y contempla una improbable película porno, o la no menos sorprendente máquina tragaperras que hará vaciar un acuario… con pez dentro. Y en la diversidad de su aura festiva, resulta especialmente regocijante la persecución que Duffy protagoniza por las atestadas calles de Tánger, portando metralletas en la mano, y seguido de tres ataúdes con cadáveres que en ese momento no sabemos para que se van a utilizar, de un alcance bastante similar a algunas secuencias de la no menos divertida A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TOI THE FORUM (Golfus de Roma, 1966. Richard Lester).
Cuando menos lo podíamos siquiera intuir -la película acierta al incorporar pequeñas subtramas que permiten olvidar su eje central-, todo el proceso del asalto que centra DUFFY, resulta no solo casi apasionante sino, en última instancia, revestido de originalidad, incorporando a partir de ese momento constantes y oportunos giros, además siempre envueltos en lógica argumental, que nos llevará a una conclusión llena de cinismo, en la que se mostrará la realidad que anida en todos sus personajes. Todo ello, poco después de esos ya citados instantes al pie de faro, dominados por una extraña melancolía, entre Duffy y Segolene, donde ambos se sincerarán, no sin añoranza por lo vivido, aunque en realidad todo lo vivido ya forma parte del pasado.
Solo hay, a mi modo de ver, algo enteramente reprochable, dentro de esta grata charada de sentimientos que es DUFFY; la inoportunidad de esa música pop -obra de Ernie Freeman- que envuelve de manera molesta la mayor parte de su metraje, capaz en algunos momentos de restar intensidad e incluso placer, a una película que, sorprendentemente, lo ofrece casi, casi, a manos llenas.
Calificación: 3