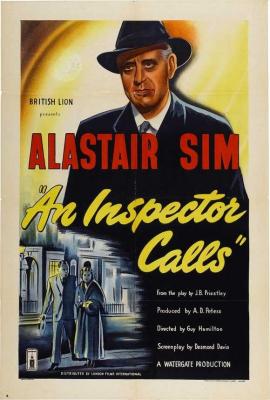THE DEVILS DISCIPLE (1959, Guy Hamilton) El discípulo del diablo

El paso del tiempo ha concedido a THE DEVIL’S DISCIPLE (El discípulo del diablo, 1959. Guy Hamilton) la condición casi inamovible de resultar un producto maldito y, por encima de ello, un corpúsculo molesto para cuantos participaron en su desarrollo. Kirk Douglas la comenta muy de pasada en sus memorias, destacando los problemas que vivieron en su proceso de gestación. Es más, de todos es conocido que Alexander Mackendrick inició el rodaje de la película, abandonándolo al poco, y haciéndose cargo del mismo el ya experimentado –aunque menos prestigiado- Guy Hamilton. Dichas circunstancias, unido al hecho de que en su momento no lograra una especial repercusión, y que en España no conociera un nuevo acercamiento, desde su estreno en nuestro país en 1960, es la que ha favorecido –como en tantas otras ocasiones- que esa aura de malditismo e incluso de fracaso artístico, se haya prolongado hasta nuestros días.
Y no deja de suponer una tamaña injusticia, ya que THE DEVIL’S DISCIPLE aparece ante mis ojos como una magnífica película, en la que junto a la singularidad de su configuración –una coproducción americana e inglesa, que al mismo tiempo asume un ámbito de reconstrucción inglesa en el originario territorio norteamericano- tiene a mi juicio una serie de aspectos que enaltecen su resultado. De una parte, la esmeradísima reconstrucción histórica de la Guerra de la Independencia en la Nueva Inglaterra, a finales del siglo XVIII. De otra el elemento distanciador que proporciona, con esa narración en off la presencia de pequeñas pinceladas de animación, ofreciendo una mirada crítica, que estimo a mi modo de ver fueron tenidas en cuenta por el Tony Richardson de la posterior e inferior THE CHARGE OF THE LIGHT BRIGADE (La última carga, 1968). Y, finalmente, en el aspecto que personalmente quiero resaltar, creo que lo que a primera instancia podrían aparecer como aspectos que denotan la presencia de varios responsables en su conjunto, considero que en última instancia favorecen el resultado de una propuesta que aúna un notable rigor en su reconstrucción histórica como, sobre todo, un magnífico diseño de personajes. Y es que tomando como base una obra teatral de George Bernard Shaw, no dudo que fue ese elemento de distanciación intelectual y la hondura de su planteamiento dramático, el elemento que llamó la atención de Kirk Douglas y Burt Lancaster, para asumir a través de sus respectivas compañías de producción la puesta en marcha de un proyecto que, indudablemente, entroncaba por la política de ambos de llevar a cabo ambiciosas propuestas dramáticas.
Estamos ubicados en la pequeña localidad de Springtown, en New Hampshire, dentro de la ya citada Guerra de la Independencia, realzada por la extraordinaria iluminación en blanco y negro de Jack Hildyart –que proporciona a sus imágenes una extraordinaria aura de austeridad y fatalismo a su conjunto-. Las tropas del general Burgoyne (Laurence Olivier), representando al rey Jorge III se disponen en una ofensiva, ahorcando a un líder rebelde y provocando con ello la ira del hasta entonces apacible reverendo episcopaliano Anthony Anderson (Burt Lancaster). Las consecuencias de este asesinato por orden militar, propiciará el retorno del hijo del ahorcado. Se trata de Richard Dudgeon (Kirk Douglas). Este retornará a su ámbito familiar, heredando de manera insospechada las propiedades de su padre, a costa del despecho de su anciana madre. Pero al mismo tiempo que asentar en el colectivo la voluntad de rebelarse contra la invasión inglesa, el retorno de Dudgeon insertará una tensión en el ámbito familiar de Anderson, en la medida que años atrás mantuvo una estrecha relación con Judith (Janette Scott), la esposa del presbítero, hasta que finalmente optara por ligar su vida con este. Así pues, el complejo nudo dramático de THE DEVIL’S DISCIPLE se articula por un lado en la descripción de la rebelión del campesinado de la región contra la opresión inglesa, la dureza de las medidas militares esgrimidas por estos, o la creciente lucidez de su mando superior, consciente de que finalmente su dominio será erradicado. Pero por otro se dirimirá un debate en torno a la inutilidad de la inocencia, representada en la figura del religioso que encarna Lancaster, que verá en la valentía demostrada por su hasta entonces rival, a alguien que no precise de referentes religiosos para poner en práctica el sacrifico de su propia vida. Intuyo que ese debate es lo que más pudo interesar a Mackendrick a la hora de implicarse en el proyecto, puesto que dichas características se entroncan con la entraña de su cine. Sin embargo, y dejando de lado las posibilidades que hubiera desplegado el extraordinario realizador de THE LADYKILERS (El quinteto de la muerte, 1955), no dejo de reivindicar la inteligente puesta en escena brindada por un inspirado Guy Hamilton, quien sabe desplegar un extraño equilibrio a la hora de articular las diferentes tonalidades insertas en sus imágenes, hasta el punto de definir un conjunto por momentos sorprendente, y en el que sus diferentes giros no limitan su alcance sino que, en la mayor parte de ellos, loo enriquecen.
Y es que nos encontramos ante una película que funciona con presteza en su alcance de drama intimista en torno a ese reiterado drama triangular planteado a partir de la llegada de Dudgeon, al entorno familiar de los Anderson. Pronto se dirimirá la propia oposición establecida entre el primero y la aparente personalidad apacible del presbítero, amparado en unas creencias religiosas, que el rebelde y librepensador Richard pone en práctica con mayor efectividad y convencimiento, sin tener que recurrir a elementos metafísicos. Y entre ellos se establecerá la vigorosa, elegante y al mismo tiempo distanciada personalidad del general Burgoyne, que permite a Laurence Oliver en su mejor momento desplegar una asombrosa performance, en la que no dudo se sientan las bases del que muy poco después, brindaría a través de su inolvidable rol del autoritario Craso en la mayestática SPARTACUS (Espartaco, 1960. Stanley Kubrick). Así pues, THE DEVIL’S DISCIPLE destaca por su acusada sobriedad, ese ya señalado verismo historicista, un imponente cast casi totalmente británico, o el contraste que proporciona esa mirada irónica en forma de curiosas y breves animaciones explicando los métodos de oposición en la lucha. Pero ese mismo contraste de estilos se manifiesta en la entraña dramática de la película, donde encontramos secuencias que aprecian una nada solapada querencia fantastique –la del encuentro de Anderson y Dudgeon en la nocturnidad del cementerio, o aquella en la que este último se reencuentra con Judith, su antigua amante. Se tiene en sus momentos más intensos esa intención de apostar por una densidad ligada al intimismo, que ya aparecería en otras producciones auspiciadas por el propio Lancaster en su productora –pienso en la estupenda y muy cercana SEPARATE TABLES (Mesas separadas, 1958. Delbert Mann)-. Esa sensación de ligarse a una valiosa base dramática procurando al mismo tiempo sus posibilidades en base a su tratamiento estrictamente cinematográfico –realzado por el magnífico score de Richard Rodney Bennett- proporciona al mismo tiempo pasajes sorprendentes que si bien en su momento fue cuestionado por algunos, a mi modo de ver contribuyen a dotar de singularidad a su conjunto. Con ello, me refiero a la secuencia en la que Anderson inicia su revuelta contra los británicos, estructurando la misma con un insólito elemento slapstick al tiempo que rompiendo con el supuesto elemento heroico del mismo. Una heroicidad que con anterioridad ya ha sido puesta en tela de juicio en la actitud marcada por el nada religioso Dudgeon. Un inesperado contraste para una estupenda e insólita producción, que creo que se adelantó a su tiempo en la medida de describir una serie de nuevas complejidades a este tipo de cine. Es cierto, quizá hubieras sido de desear una duración más extensa, permitiendo redondear una conclusión algo apresurada. Sin embargo, ello no impide reconocer que nos encontramos ante una película necesitada de una urgente reivindicación.
Calificación: 3’5