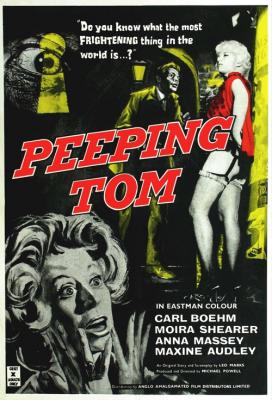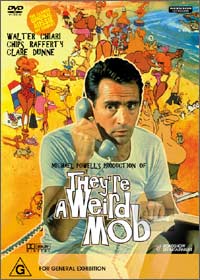ONE OUR AIRCRAFT IS MISSING (1942, Michael Powell & Emeric Pressburger)

Tras el rodaje de la estupenda 49th PARALLEL (Los invasores, 1940. Michael Powell), el tándem ‘The Archers’, formado por Michael Powell y Emeric Pressburger prosiguió en el sendero de la denuncia del nazismo, no solo desde el prisma de un país amenazado, pero nunca ocupado como fue Inglaterra, sino fundamentalmente consolidando su personalísima concepción de la expresión cinematográfica. ONE OUR AIRCRAFT IS MISSING (1942, Powell & Pressburger) es otra de las muestras que avalan esa singularidad que se adueñó del que entonces era la pareja de cineastas más singulares del país. La película en realidad se centra argumentalmente en la azarosa historia de los seis tripulantes del vuelo inglés ‘B for Bertie’, quienes lograron escapar de un aterrizaje forzoso en la invadida Holanda, logrando con la ayuda de componente de la resistencia de dicho país –ya asolado por los nazis-, retornar a tierras británicas menos de un día después de su misión. Resulta fácil de afirmar que el cine antinazi produjo decenas de títulos magníficos, y no pocos de superior calidad al que comentamos, pero tampoco cabe dudar que este se erige como una propuesta personalísima, que deja de lado ese concepto de amenaza hitleriana –aunque siempre se encuentre presente de manera latente-. En su oposición, opta ante todo por un relato singular en el que importa el detalle, adquiriendo un aire de cronista verista, en donde incluso se encuentra presente cierto soterrado sentido del humor, y en el que observaremos por un lado la constante voluntad de experimentación que sería una de las armas de nuestros cineastas, su perfecto dominio de las secuencias de interiores –de donde extraerán en no pocas ocasiones el máximo rendimiento a su diseño escénico-. También su suspense tendrá un inusual contrapunto con la insólita y casi total ausencia de música –tan solo rota en uno de los momentos más memorables del film; la entonación del himno holandés cuando abandona la iglesia un oficial nazi en plena ceremonia religiosa-.
Esa voluntad de innovación se pondrá ya de manifiesto en los instantes iniciales del relato –en donde veremos en sus créditos nombres posteriormente tan prestigiosos como David Lean como responsable del preciso montaje, o Ronald Neame como operador de fotografía-. Ello se percibe ya en esa secuencia de apertura, en la que contemplamos como un avión de las fuerzas británicas se estrella contra una torre eléctrica. La inusual situación nos hace intuir que sus ocupantes han fallecido, pero la película se erige en un original y desdramatizado flashback, que ocupa la totalidad del film, y en el que se nos narra la aventura de sus seis ocupantes –que serán mostrados en pleno vuelo, insertando en ello los nombres de sus intérpretes; un nuevo toque innovador por parte de sus cineastas-. Muy pronto descubriremos que, tras cumplir con su función de bombardeo, el avión ha sido tocado por las fuerzas alemanas instadas para ello en tierra, teniendo su tripulación que abandonar el mismo en paracaídas –y en ese fragmento que no volveremos a contemplar, el over narrativo marcará la destrucción del avión que hemos contemplado en los instantes iniciales-. A partir de ese momento, cinco de los seis integrantes del comando británico logran reunirse, quedando fuera de su encuentro el joven Bob Ashley (Emrys Jones), en la vida normal un futbolista. El quinteto, que se ha ubicado en un árbol tras enterrar los paracaídas, será localizado por un trio de pequeños, que pronto revelarán sus señales como pertenecientes a familias resistentes contra el nazismo.
De alguna manera, la originalidad del film de Powell y Pressburger proviene del hecho de dejar de lado cualquier tentación por la dramatización, optando por el contrario por un encuentro entre estos ingleses obligados por las circunstancias a tener que refugiarse en tierras hostiles, entre las que pronto descubrirán la presencia de un fuerte contingente de resistencia, comandando curiosamente por un colectivo de mujeres que encabeza la maestra de la localidad (Pamela Brown). En su primer encuentro con los británicos les obligará a mostrarles pruebas de su auténtica nacionalidad, estableciéndose un extraño juego de comedia que tendrá su prolongación en instantes dotados de tanta inventiva cinematográfica como el montaje que muestra el hambre de esos cinco oficiales, al ofrecer un montaje en el que devoran la comida que se les ha ofrecido por parte de los holandeses. Con un extraño sentido de la cotidianeidad, ‘The Archers’ no dejarán de ratificar su capacidad para el detalle, como la manera con la que implícitamente sus habitantes rinden culto a su reina –escondiendo su retrato de manera muy ingeniosa-, o la táctica con la que se advierte a una de ellas en plena iglesia como se muestra parte de un paracaídas que tiene escondida en una de sus faldas. Todo ello, dentro de un tono de crónica, sino amable, si caracterizada por lo cotidiano. Por un sentido de la camaradería que, aunque se encuentre revestido de seriedad y riesgo, nunca sobrepasará un contexto de noble unión de intereses.
Unido a ello, y antes lo señalaba, ONE OUR AIRCRAFT IS MISSING resalta en la magnífica utilización que el tándem de cineastas brinda en la potenciación de las secuencias desarrolladas en interiores. Quizá su ejemplo más admirable resida en la luminosidad y belleza que esgrime el episodio desarrollado en el oficio religioso, cuando los planos generales otorguen al mismo un aura que, años después, se reitera aún con mayor contundencia, en la no menos interesante A CANTERBURY TALE (1944). Pero esa misma capacidad para extraer el máximo partido de las secuencias de interiores, esta vez en sentido opuesto, tendrá lugar en el fragmento final, donde nuestros oficiales ingleses consumarán la huida a través de diferentes pasadizos y oquedades establecidos por los holandeses, en un luego laberíntico que brinda a la película otro de sus fragmentos más conseguidos. Junto a estas disquisiciones técnicas, la película no olvida el trazo humano de sus personajes. Aspectos como recuperar al perdido Bob cuando lo contemplan jugando en un partido de fútbol. Ver disfrazado de mujer en pleno oficio religioso a uno de los oficiales (Hugh Williams). La elegancia y señorío que demuestra el oficial de más elevada edad… Todo ello está revestido de un extraño sentido de la humanidad y la camaradería, que no impide que la película pierda en ningún momento su rasgo de crónica austera de un episodio, en el que por último viviremos un elemento de suspense a la hora de burlar la vigilancia nazi, cuando nuestros protagonistas sobrepasen un puente móvil que les llevará a las costas de su país. Pero todo ello es mostrado con un extraño sentido de la inmediatez, huyendo de estereotipos, muy a ras de tierra, como lo supondrá la nueva inserción de los títulos de crédito finales –con similares características que los del inicio-, finalizado una película provista de notable interés, y en la que solo se podrían oponer ciertos instantes en donde el ritmo baja levemente de tono. Son pequeños inconvenientes en una propuesta que no solo mantiene vigente su interés, y que se revela en no pocos momentos novedosa incluso hoy día, sino que fundamentalmente ratifica el interés –específicamente fílmico- que ya entonces ofrecía el cine de sus dos realizadores.
Calificación: 3