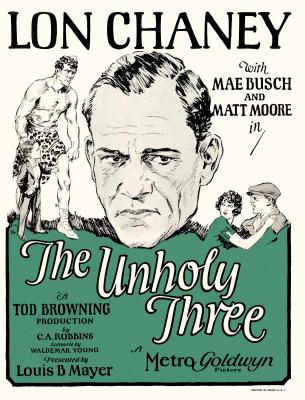No es la primera vez en la que he manifestado -junto a los numerosos elementos que hicieron de Tod Browning uno de los primeros y más representativos exponentes de un cine basado en la oscuridad de los comportamientos del alma humana, o como auténtico buceador de ese mundo bizarro que se esconde en cualquier marco que insertara sus acciones-, esa sensación que mantengo en ocasiones de vislumbrar en su obra, más que la de un gran director, la de un extraordinario muñidor de secuencias que se mantienen en la retina que, por el contrario, no siempre se mantienen lo suficientemente ligadas al conjunto de su cine, en especial el de esa amplia y pródiga producción que tuvo su expresión en la década de los años veinte. Un dilatado corpus en que, unido a sus innegables cualidades, el hecho de que contara en ellos como protagonista al mítico Lon Chaney, propició que su valoración en ocasiones se ubicara más allá de cualquier elemento de cuestión. Como se podrá deducir en estas líneas, disiento de aquellos ditirambos entusiastas –a partir de aquellos títulos insertos en aquel periodo que he podido contemplar-, lo cual me permitirá quizá que reconocer mi admiración casi rendida hacia THE SHOW (El palacio de las maravillas, 1927) adquiera un mayor valor. Es más, no dudo en considerar esta película la mejor de la casi veintena de títulos de Browning que he podido contemplar hasta la fecha, con la sola excepción de la mítica –y en esta ocasión el calificativo es absolutamente merecido- FREAKS (La parada de los monstruos, 1932), clásico cuya única presencia, permitiría que el nombre de Browning ocupara un lugar de excepción en la historia del cine de la década de los años treinta.
¿Qué es lo que, bajo mi punto de vista, permite que THE SHOW adquiera un grado de valía bastante superior a la obra precedente del cineasta? Respondería con facilidad, señalando que en ella se vislumbra un atisbo de madurez, una progresión en su estilización narrativa, que se enriquece a los aspectos ya marcados en la andadura previa de su obra. Es decir, en sus imágenes –sobre todo en su tramo inicial-, encontramos ese mundo temático, visual e incluso bizarro, que Browning había constituido como elemento vector de su modo de entender el hecho fílmico. Sin embargo, en esta ocasión asistimos a un relato más elaborado, provisto de un superior grado de densidad y, ante todo, incorporando en su seno una extraña dosis de estilización formal, a la que cabría unir una creciente querencia por una pureza melodramática, que quizá emparente más que nunca a Browning con su maestro Griffith. Cuando el realizador de THE UNKNOWN (Garras humanas, 1927) nos había demostrado sobradamente esa capacidad innata –y quizá solo compartida por realizadores como Erich Von Stroheim-, para transmitir esa vertiente oscura, animal y dominada por instintos visuales en los que se esconde esa sexualidad reprimida como motor de comportamientos en apariencia irracionales, de un mundo que revela más podredumbre que la que aparece bajo la faz de su cotidianeidad, es cuando con THE SHOW logra sublimar un sustrato temático reiterado en numerosas –quizá excesivas- ocasiones. En su lugar plantea una ficción que avanza de manera vertiginosa en esa visión sombría de la existencia, introduciendo en la misma además una apuesta por el amor como elemento sublimador, digno de las ficciones filmadas en aquellos años por nombres como Murnau o Borzage.
La película se inicia en una localidad rural de Hungría, asistiendo a la venta de unas reses de ganado por parte del propietario de unos pastos. Será una venta cerrada con satisfacción a partes iguales, contemplada por un ser de dudosa catadura, del que muy pronto intuiremos desea apropiarse del dinero de la transacción. La acción se traslada a una sala del Budapest de principio de siglo, dominada por el encanto y la capacidad de seducción que sobre sus atracciones sobrelleva el joven Cock Robin (John Gilbert). Capaz de subyugar a los espectadores que se dejan embaucar por las atracciones que ofrece el recorrido por las instalaciones de dicho recinto, su atractivo personal le hará ser merecedor de fama por su carácter mujeriego, rozando con ello una personalidad impía que no duda en aprovecharse de la debilidad de las mujeres a las que corteja, entre las que se encuentra la ingenua Lena (Gertrude Short), precisamente hija del vendedor de ganado que hemos conocido al iniciarse la película. Pero al mismo tiempo, Ronin coquetea descaradamente con la joven e insinuante danzarina que interpreta en el show el personaje de Salomé (Renée Adorée), en donde interpreta el personaje del bautista. La extraña y sensual relación que entre ambos se establece, adquiere los vértices de un peligroso triángulo, al ser esta la amante del dueño del establecimiento –The Greek (un joven Lionel Barrymore)-, un ser malvado y sin escrúpulos que organizará el crimen del ganadero, prolongando su irrenunciable inclinación por senderos perversos al proyectar una venganza en contra de Robin al advertir la relación que le une a la danzarina.
En realidad, la base argumental de THE SHOW no deja de tomar como base una serie de convenciones habituales dentro del folletín más desaforado. Sin ser estas desdeñables –puesto que se encuentran en las mismas una serie de matices de considerable calado-, lo cierto es que lo que permite considerar la excelencia de su resultado fílmico, es precisamente la intensidad, el grado de riesgo, la garra y, en última instancia, el lirismo, que Tod Browning pone en práctica en el que quizá pueda ser considerado mejor film de su periodo silente –una opinión que solo dejo en el aire en la medida de no haber accedido a diversos de los títulos que forman su pródiga producción en aquel periodo, aunque cierto es que sí he contemplado los más reconocidos del mismo-. Desde el primer momento, el cineasta despliega esa capacidad para insertar al espectador en el contexto de unas ambientaciones sombrías, que en sus primeros fotogramas se brindarán rurales, para casi de inmediato llevarnos a un Budapest que bien podrían ser los bajos fondos de cualquier ciudad norteamericana que tanto caracterizaron sus títulos mudos de años precedentes. Browning muy pronto mostrará una especial facultad a la hora de incardinar en el extenso y memorable episodio que nos muestra la actuación inicial de su protagonista masculino –al que John Gilbert proporciona de una excelente ambivalencia, mezcla de cinismo y vulnerabilidad, en el que sin duda se erige como uno de los trabajos más brillantes de su carrera-, subyugando a un público entregado con las diferentes falsas deformidades que se encuentran expuestas en ese recinto en el que sus asistentes desean ser sorprendidos y. quizá por encima de todo, sublimados en la mediocridad de sus existencias cotidianas. Serán instantes que parecen preludiar la posterior y rotunda apuesta de FREAKS, y que culminará con esa magnífica recreación de la representación de “Salomé”; un fragmento excelente que funciona a varios niveles. En uno de ellos se revela tan convincente como cualquiera de las ficciones emanadas de los títulos filmados por un Cecil B. De Mille, asistiendo además a la singularidad de descubrir todos los trucos que esconden dicha representación. Pero de la misma manera, esa capacidad de mostrar perfiles contrapuestos, no nos evitará contemplar las actitudes admiradas de las féminas que asisten al espectáculo –que conocen la fama de mujeriego de Robin-, o incluso la lucidez del responsable al admitir el tirón que este tiene con el público. Pero la propia representación de Robin convertido en Juan el Bautista, adquirirá una animalidad sexual en los gestos y actitudes que recibirá por parte de la encargada de representar a Salomé, que muy pronto revelará sus celos por el interés que su partenaire masculino demuestra hacia la inocente Lena –un interés solo centrado en las posibilidades económicas que le puede proporcionar beneficiarse de los negocios que mantenía el asesinado padre de esta-.
A partir de este conjunto de elementos, Tod Browning se distancia de manera mucho más clara que en ocasiones de lo puramente bizarro, huye de forma casi total de cualquier inclinación con el fantástico –solo en ese tercio inicial la mostración de la sala de atracciones ofrece ciertos matices en dicho sentido- y, en su defecto, se inserta a pecho descubierto en las aguas inicialmente cenagosas pero finalmente limpias de un melodrama intenso, en el que las actitudes más repulsivas e incluso criminales –las demostradas por The Greek, la dureza inicial esgrimida por un protagonista sin escrúpulos, que no duda en exigir de Lena que le pague la cena-, van modulándose hasta adquirir una catarsis que es plasmada en la pantalla por el gran realizador con una homogeneidad y grado de inspiración que, personalmente, solo he apreciado superar en su obra en la eternamente señalada FREAKS. Hay en THE SHOW un regusto por el detalle malsano, las miradas de los intérpretes se encuentran utilizadas con una fuerza expresiva admirable, como lo son la utilización de esas escenografías desarrolladas en casi su totalidad en interiores recargados y dominados por una sensación opresiva, a los que la presencia de cierta imaginería religiosa –ese crucifijo que emerge tras una puerta-, quizá quiera patentizar esa posibilidad de sublimar un mundo degradado en el que, tal y como es planteado por el cineasta, en esta ocasión, sí se atreverá a apostar por la esperanza en la pureza de los sentimientos. Y para ello, nuestro protagonista masculino vivirá sin pretenderlo el ejemplo que le manifiesta mientras se encuentra escondido en el altillo de la casa de la danzarina, la serenidad envuelta en desesperación, de ese viejo ciego que aparece como vecino de la vivienda, y que solo desea antes de morir contemplar a ese hijo al que cree se encuentra luchando en el frente, pero que en realidad se encuentra a punto de morir ahorcado. No nos importará en ese caso tener que asumir esa extraña casualidad que ofrece su argumento. Lo que sí nos conmoverá -sobre todo, a Robin-, es descubrir que ese viejo invidente en realidad es el padre de la danzarina que nos había parecido frívola, y que no duda en inventarse falsas cartas para esconder la realidad de la situación del que es su hermano.
Será en el involuntario descubrimiento de dicha circunstancia, cuando ese joven hasta entonces desprovisto del más mínimo sentimiento noble, vea derrumbada esa muralla de ruindad, cayendo rendido ante la pureza y entrega brindada por la muchacha. Reconozco, llegados a este punto, que puede hasta resultar sorprendente contemplar una secuencia así filmada por unos de los cineastas más relevantes que el séptimo arte brindó a la hora de hacernos partícipes de nuestras bajezas como seres humanas. Pero así es el arte de la pantalla, y uno no puede más que conmoverse ante una de las escenas de reconocimiento de la pureza del amor absoluto más hermosas jamás brindadas por las postrimerías del cine mudo. Maravillosa conclusión ante una película que en sus poco más setenta minutos manifiesta una impecable progresión dramática, que valoriza hasta extremos inmaculados el gusto por el detalle y, que, justo es reconocerlo, abrió nuevos caminos en la obra del cineasta, quizá no suficientemente explorados por Browning en la medida que la llegada del sonoro impidió que esa veta intimista tuviera una debida continuidad. Dejando en el aire dicha apreciación, lo cierto es que THE SHOW es una más de esa pródiga presencia de grandes títulos que, en los últimos pasos del cine silente, nos siguen demostrando la inutilidad que la industria de Holywood promovió a la hora de implantar el sonoro en su producción. La historia está ahí y nadie puede cambiarla, pero el ejemplo que nos brinda la extraordinaria madurez mostrada por Browning –lo reitero, en mi opinión no siempre tan inspirado como se suele señalar-, es uno más dentro de una relación de amplio y gozoso calado.
Calificación: 4