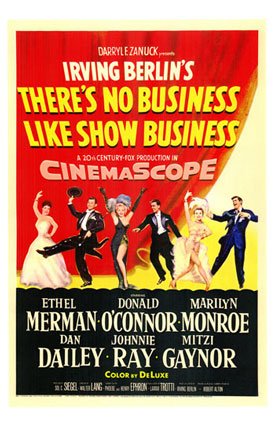CAN-CAN (1960, Walter Lang) Can-Can

Creo que resulta pertinente señalar, que CAN-CAN (Can-Can, 1960. Walter Lang) aparece en un lugar merecidamente secundario, dentro los últimos gritos agónicos de un género como el musical, que al año siguiente iba a dar una relativa apuesta de renovación, con la para mi tan sobrevalorada WEST SIDE STORY (Amor sin barreras, 1961. Robert Wise & Jerome Robbins). En cualquier caso, esta producción de 20th Century Fox, adaptación del musical de Broadway escrito por el experto Abe Burrows, albergó no pocas dificultades y modificaciones a la hora de ser trasladado a la gran pantalla, teniendo que utilizar la profesionalidad de Dorothy Kingsley y, posteriormente, Charles Lederer, para consolidar el libreto. Entre uno y otro se eliminaron y modificaron canciones y personajes, introduciendo el del pícaro abogado François Durnais encarnado por Frank Sinatra, y teniendo finalmente que incorporar algunos éxitos pasados de Cole Porter, artífice de todas cuantas canciones se escuchan en la película.
De entrada, y más allá del discreto bagaje que atesora, CAN-CAN emerge prácticamente como una obra puente, en la que detectamos una clara herencia del magnífico GIGI (Gigi, 1958. Vicente Minnelli) -la ambientación francesa de época, la presencia de Chevalier y Jourdan entre la cabecera de reparto-, mientras que no me cabe duda que tras la entrega en su personaje, Shirley MacLaine aparecería desde esta película lanzada a su protagónico en la admirable e infravalorada IRMA LA DOCUCE (Irma la dulce, 1963. Billy Wilder) que, no olvidemos, pasó de ser un musical en los escenarios newyorkinos, a convertirse en una admirable comedia cinematográfica sin canciones.
El film de Walter Lang, dividido con las acostumbradas oberturas e intermedio, se inicia de manera prometedora, con esos grabados evocadores de Toulouse Lautrec -de quien se ofrece una divertida alusión en el relato, reveladora de la escasa fortuna que albergó en vida- describiendo sus títulos de crédito. Muy pronto, con una cierta elegancia en el uso de la grúa, se nos traslada al contexto de ese París de 1896. Una estupenda ambientación de época, y la canción ‘Montmatre’, cantada por Maurice Chevalier y Sinatra al alimón, nos presenta el juez Paul Berriere (Chevalier) y al citado Durnais, amigos y colegas, dispuestos a acudir al salón en donde su dueña, Simone Pistache (MacLaine), desafía las restrictivas normas de la época, que prohíben la representación del can-can al considerarlo blasfemo e irreverente. Ya nos hemos introducido en el tono alegre y festivo que se extenderá al conjunto de su metraje. La actuación de las chicas de Simone provoca una redada, descubriendo el espectador la profesión de los dos personajes masculinos, y presentando al joven y atildado juez Philippe Forrestier (Louis Jourdan), empeñado en mantener la moralidad de su cometido, y alejado por completo del mundo hedonista que hemos contemplado. En medio de una situación casi absurda, la vista que se iba a proceder tras la redada quedará en una simple intentona, por lo que Forrestier intentará una añagaza, acudiendo al recinto simulando otra identidad y buscando que se escenifique el baile y, con ello, el cierre del recinto y el encausamiento de su propietaria. Sin embargo, con lo que no contará es que, muy a pesar suyo, caerá muy pronto hechizado ante la ingenuidad e inocencia de la muchacha. Una atracción que se elevará incluso sobre los equívocos y diferencias sociales existentes entre ambos, y que encontrará la oposición, cada vez menos argumentada, del hasta ahora amante de Simone, un Durnais siempre inclinado hacia el disfrute de la existencia sin compromisos, y hasta entonces renuente a casarse con la protagonista.
Rodada en Todd-AO, el espectacular formato panorámico que albergaría otras propuestas del musical, como el vibrante e infravalorado SOUTH PACIFIC (Al sur del Pacífico, 1958. Joshua Logan), lo cierto es que la película adquiere sus mejores momentos, al dejarse envolver por un lado en el intenso cromatismo -a tono con la ambientación de época. que le brinda William Daniels- y, por otro lado, la melancolía ofrecida en instantes más confesionales a través de la banda sonora de Nelson Riddle. Son ambas, características muy definitorias de esos nuevos modos ya consolidados para la comedia americana, y que, en esta ocasión, de manera sorprendente, se centra en todas aquellas secuencias intimistas y/o confesionales, que toman como base al personaje encarnado con gran elegancia por Louis Jourdan, bien sea junto al personaje encarnado por Chevalier o, de manera muy especial, aquellas que protagoniza junto a la MacLaine, provistas de una extraña química en su contraposición de estilos interpretativos. Es en esos instantes, donde la cámara del modesto Walter Lang parece adquirir una cierta sensibilidad, desgraciadamente carente a lo largo de buena parte del metraje,
Y es que en más ocasiones de lo deseable CAN-CAN se ve invadida por una arquetípica teatralidad. Por un abuso del plano general y/o americano, apenas acompañado por la querencia por el plano/contraplano. En no pocos instantes casi se tiene el deseo de gritar al director, para insuflar a sus imágenes de una mayor entraña dramática -la manera con la que se resuelve el desencanto final de Forrestier, en la vista final donde Simone expresa su irrenunciable amor por François; la ausencia de chispa con la que la puritana asume finalmente la autorización del baile hasta entonces prohibido-. Sin embargo, además de las secuencias antes señaladas, hay momentos en donde sí se percibe una cierta sensibilidad cinematográfica. Por ejemplo, lo expresa esa grúa ascendente que se va alejando del truhan encarnado por Sinatra al abandonar a la protagonista dentro del salón, antes de procederse el interludio de la película. O, dentro del terreno de la comedia, ese triple ascenso por escaleras de Philippe, en una deriva casi humillante para alguien hasta entonces dominado por su frialdad, al objeto de buscar que ella acepte su invitación a cenar. O incluso esos instantes en los que este se encuentra absorto ante la ventana, mientras Berriere descubre el amor que siente por la joven.
Junto a ello, en un musical dominado por numerosas canciones, todas ellas compuestas por Cole Porter, y buena parte de ellas ya absolutas referentes de la cultura popular americana, hay que destacar la presencia del prestigioso Hermes Pan como coreógrafo. Y ello tiene su oportuna presencia en la película, más allá de las previsibles exhibiciones del popular baile francés. A este respecto, cabe destacar tres magníficos números, donde hay que reconocer que la película respira bastante, y da la medida de lo que hubiera podido ser con mayor inventiva. El primero de ellos es el de carácter porteño, donde la MacLaine actúa en su salón delante de Jourdan, siendo seducida por diversos y variados pretendientes, y en donde durante unos instantes, su figura será humorísticamente sustituida por una muñeca. El segundo, la actuación de Susane ante la alta sociedad amiga de Philippe, en la fiesta que este ha organizado para presentarla dentro de un buque, donde nuestra protagonista se desinhibe por completo. Y, por último, el número musical sin duda más brillante de la función, en el que se apuesta de manera deliberada por el anacronismo y por su abandono deliberado de la cuarta pared. Me refiero a esa actualización musical de las figuras de Adán, Eva y la tentación de la serpiente, que, al estar insertados en los minutos finales de la función, contribuyen a elevar su nivel, por más que la última vista judicial que le sucede, el relato decrezca y aparezca desprovisto de su necesaria emocionalidad.
Calificación: 2