ROCKY MOUNTAIN (1950, William Keighley) Cerco de fuego

Una de las corrientes más extrañas, al tiempo que poco reconocidas, del western, se centra en aquella que enmarca su frontera con el noir. Una corriente que tuvo su relativa fuerza en los últimos años cuarenta e inicio de los cincuenta, y que encontraría un referente extraordinario en PURSUED (1947, Raoul Walsh), prolongándose en títulos tan valiosos como YELLOW SKY (Cielo amarillo, 1948. William A. Wellman) o THE GUNFIGHTER (El pistolero, 1950. Henry King), entre otros diversos y relevantes exponentes. Entre ellos, no cabe duda que hay que insertar ROCKY MOUNTAIN (Cerco de fuego, 1950), que quizá aparezca no solo como la mejor obra que hasta ahora he contemplado de un director tan eficaz como impersonal, que era William Keighley. Más allá de esta simple aseveración, lo cierto es que surge ante nosotros una obra llena de fuerza telúrica, de aliento trágico, dominada por un aura casi fantasmagórica, y no pocas soluciones visuales de asombrosa modernidad. Es algo que nos brinda el sobrio y sorprendente inicio, en el que un coche con unos visitantes –en tiempo real- discurre por Rocky Mountain, donde se encuentra una placa que evoca los hechos vividos en los últimos compases de la Guerra de Secesión, allá por 1865. Será el instante en el que con desarmante sencillez, la acción se introducirá, en apenas un contraplano, en la acción homenajeada en la citada placa. Contemplaremos el discurrir de esas fuerzas confederadas, agotadas y diezmadas, que comanda el capitán Lafe Barstow (un estupendo Errol Flynn, iniciando la senda de su rápida madurez física). Una voz en off nos introducirá en ese grupo heterogéneo y casi fantasmal de ocho personas, que ha recorrido dos mil millas para esperar, en dicho emplazamiento, la llegada de un contingente de ayuda, encabezado por Cole Smith (Howard Petrie), que inicialmente se encontrará con ellos bajo el nombre ficticio de California Beal, ejerciendo de supuesto intermediario ante este.
Desde el primer momento, ROCKY MOUNTAIN está presidida por la casi asfixiante fuerza expresiva, casi intimidadora, de estos exteriores que son descritos con amenazadora belleza. Será el ámbito casi ritual, en el que esta derrotada agrupación se resignará a la espera de ese refuerzo que les permita proseguir sus órdenes, aunque en el fondo, poco a poco se instaure en ellos la desesperanza ante un trágico final, que vislumbrará con creciente intuición Barstow. Un incidente marcará el devenir de esta espera; el asalto de los indios a una diligencia, en la que morirán dos de sus tripulantes –a los que nunca contemplaremos-, mientras que sobrevivirá su viejo conductor, y una de las viajeras, la joven Johanna Carter (Patrice Wynore, más adelante convertida en tercera y última esposa de Flynn). Este rescate servirá para introducir en la película, un elemento de reflexión en torno a la cruenta lucha que se estableció en aquella contienda, ya que se trata de la prometida del teniente Rickey (Scott Forbes), oficial de un destacamento yanqui, con el que quería reencontrarse. La incorporación de esta al grupo de concentrado, y también la del viejo conductor, que desde el primer momento ha señalado situarse al margen del enfrentamiento, proporcionará un alcance reflexivo, de íntima comprensión al contrario, ante unos seres hasta entonces claramente marcados por su posicionamiento en el mismo. Y todo ello se dirimirá en un relato claustrofóbico, que intensificará ese enfrentamiento latente, con la captura del grupo de yankis que comanda Forbes. A partir de ese momento, el film de Keighley -encontrado en ese instante, y cuando restarían pocos aportes a su filmografía, en un momento de rara inspiración-, se tornará íntimo y sombrío al mismo tiempo. Ayudado por la base dramática que le brindas del guión de Winston Miller y Alan Le May –a partir de una historia del segundo-, se describe un rico abanico de relaciones y disgresiones, en las que se pondrá en tela de juicio el concepto de valor, la relatividad de la guerra en litigio, la importancia de la amistad, de la experiencia y, en definitiva, la propia consideración de la existencia como algo efímero y de cercano final.
Ese alcance sombrío y fatalista, domina todos y cada uno de los fotogramas, en una película en la que tiene una extraordinaria importancia la orografía, agreste y amenazadora, en la de describe su por otra parte sencilla anécdota argumental. En el lugar donde se repliegan los hombres de Barstow, los dos supervivientes del asalto a la diligencia, y también los hombres capturados que comanda Rickey, parece que se hayan recluido en búsqueda de un inesperado encuentro con la reflexión, antes de encaminarse con un instante de especial trascendencia para todos ellos. Para Johanaa será la oportunidad de vivir un perfil nuevo, sobre todo al escuchar la experiencia de Lafe. Para su prometido, la oportunidad de escapar y, en el último momento, trasladar una patrulla yanqui de rescate. Y para Cole Smith, el deseo de cumplir su encargo, aunque finalmente el mismo tenga un desenlace trágico. ROCKY MOUNTAIN se beneficia, de manera extraordinaria, con el aporte de una asombrosa iluminación en blanco y negro, obra de Ted McCord, nítida casi como el filo de un cuchillo, que alcanza su máximo fulgor, en la asombrosa manera de describir el oscuro en aquellos exteriores, apenas iluminados con el reflejo de la luna. Una textura visual de asombrosa efectividad, que dota de la máxima prestancia, a una película, en la que no faltan apuntes de notable calado. Por ejemplo, el asalto casi inicial de la diligencia, provisto de un brío narrativo admirable. En la presencia de ese perro, que aporta un componente casi ligado al cartoon –ayudado por la sintonía que propone al respecto Max Steiner-, mascota del joven, maduro e ilusionado Buck Wheat (Dick Jones). Precisamente, este mismo personaje, brindará uno de los momentos más emocionantes de la película, en ese largo plano medio, sostenido sobre el joven, en el que confesará a una admirada Johanna, las experiencias mantenidas con referentes militares, con las que ha mantenido su ilusión en la contienda de Secesión.
Finalmente, tras la trágica constatación del asesinato de Smith –su caballo aparecerá ante la noche sin jinete, con una flecha en el lomo del animal-, y con la huída de Forbes, los hombres de un Barstow, que asume en su interior la inevitabilidad del encuentro con la muerte, acosados por los indios, idearán una estrategia que, al menos, permita dejar con vida a Johanna y el viejo conductor. Será un último gesto de caballerosidad, antes de huir de la emboscada de los indios, mientras el destacamento yanqui intente infructuosamente salir en su auxilio. Todo quedará descrito en un episodio de arrolladora belleza cinematográfica, a modo de autentica tragedia griega, cuando la imposible huída de los ocho confederados, se tope con la aterradora presencia de una barrera orográfica, que simulará el sacrificio de estos como si fueran ejecutados en un circo romano. Con tanta distanciación como percutante crueldad, Keighley rodará uno de los fragmentos más intensos de su carrera, describiendo la aniquilación de estos soldados, en lo que aparece como una auténtica inmolación de unos seres que, inconscientemente, ya no tienen lugar en el mundo que les rodea. Solo les quedará, una vez aniquilados, el gesto honroso de que su bandera ondee en la cima de la montaña, por orden del yanqui Rickey, como último homenaje a un grupo de personas que fueron coherentes con sus convicciones hasta el último momento.
Con ecos lejanos del cine de Walsh en algunos de sus intentes, ROCKY MOUNTAIN es una rareza. Una singularidad de la Warner, que por fortuna poco a poco va asumiendo el reconocimiento que merece, como uno de los westerns más sombríos que, acaso, jamás haya brindado el cine americano.
Calificación: 3’5

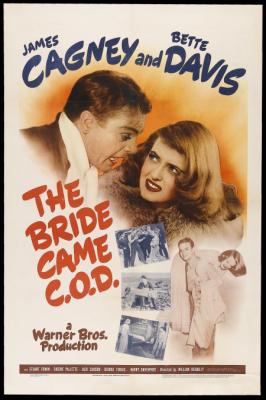
![THE MAN WHO CAME TO DINNER (1942, William Keighley) [El hombre que vino a cenar]](https://thecinema.blogia.com/upload/20090731031659-the-man-who-came-a-dinner.jpg)