![ONCE UPON A HONEYMOON (1942, Leo McCarey) [Hubo una luna de miel]](https://thecinema.blogia.com/upload/20190301140933-once-upon-a-honeymoon.jpg)
Siendo como es, una de las más grandes obras de McCarey -al tiempo que una de las menos conocidas-. ONCE UPON A HONEYMOON (1942) entronca, incluso con ventaja, dentro del círculo de comedias antinazis, que ese mismo año pusieron en practica nombres tan reputados, como Charles Chaplin o Ernst Lubitsch. Pero al igual que las mismas, nos encontramos con una película valiente, inclasificable, atrevida y sorprendente que, bajo el marchamo de la comedia, articula una deslumbrante estructura narrativa, a modo de diferentes capas, que funcionan en la pantalla con una sorprendente precisión. Todo ello, hasta el punto de conformar una densa estructura, repleta de giros, matices, insinuaciones, dobles sentidos, combinación de elementos cómicos y dramáticos, articulados con absoluta perfección. Pero en realidad, como en el conjunto de la producción de este admirable cineasta, nos encontramos con una más de las ascesis amorosas que protagonizaron su cine. En realidad, el mundo del autor de GOING MY AWAY (Siguiendo mi camino, 1944), va en busca de la verdad, de la esencia, despojando sus estructuras narrativas de una serie de situaciones -por más dramáticas que estas sean-, que en realidad aparecen en su mundo, a modo de pruebas que se han de superar, para lograr ese punto de no retorno, que supone el anhelo de la felicidad.
ONCE UPON A HONEYMOON se inicia de la misma manera cotidiana y desenfada de tantas otras películas suyas -podría ser el inicio de MAKE WAY OF TOMORROW (1937)-. Una criada atiende en una lujosa mansión en tierras vienesas, una equívoca llamada telefónica. Ya podemos observar ese peculiar y deliberadamente distanciado modo de dirección de actores, que McCarey imprime a su cine, y que le permitirá conectar de inmediato con el espectador, dentro de un marco de relajación y cotidianeidad, que transmite humanidad desde el primer momento. Será el ámbito que nos trasladará a la lujosa residencia del siniestro barón Franz Von Luber (Walter Slezak). En sus dependencias se encuentra la que pronto va a ser su esposa -Kathie O’Hara (Ginger Rogers)-, que ha enviado una llamada a su madre. Una conferencia a un marco rural norteamericano, que servirá para mostrarnos el contraste de su actual y rutilante vida -en la que esta, una corista de baja estofa-, ha caído sin resistencia -ese instante en el que, encuadrando a su progenitora, la cámara gira a una gran foto de esta, luciendo uniforme de miss, resulta demoledora-. En ese marco de llamadas, en donde esta espera la llegada de un modisto que se retrasa, McCarey introduce al otro vértice del relato. Se trata del Pat O’Toole (Cary Grant), un periodista sin grandes laureles, que busca hacer una entrevista al barón, del que se sospechan sus filiaciones nazis. Un divertido equívoco, hará que este se presente en las dependencias simulando ser ese modismo. Una sucesión de planos cortos, cada vez más cercanos a ellos -insólitos en la película-, avanzan ese flechazo que se ha producido entre ambos, sin que ninguno de los dos lo reconozca.
Será la señal que McCarey nos inserta, de esa relación, bajo la cual va a vehicularse una intrincada historia, en la que con acierto se ha querido ver un preludio de la posterior NOTORIOUS (Encadenados, 1946. Alfred Hitchcock) -a mi juicio emparangonable en excelencias-, y en la que el alegato antinazi, es plasmado con tanta crueldad como lucidez, y al mismo tiempo con tanto sentido de la distanciación. Es por ello, que nos encontramos ante una de las obras más complejas del cineasta, en donde este juega con un pasmoso sentido del equilibrio, mirando cara a cara una situación de terrible incidencia mundial en aquel periodo, pero haciéndolo desde una mirada personalísima y, lo que es más importante, situando ese marco, como elemento primordial, a la hora de servir como referente de esa ascesis que vivirá la pareja protagonista. Así pues, el vertiginoso devenir narrativo de ONCE UPON A HONEYMOON, se articula en una asombrosa oposición de ambos vértices, combinando secuencias en donde el montaje se brinda con una pertinencia admirable, con esas largas secuencias, en las que McCarey ratifica, por si a alguien le quedaba la menor duda, que fue uno de los grandes humanistas que dio el cine, plasmando en todo momento una extraordinaria capacidad, para imbricarse en los recovecos del alma humana.
Ese contraste, marca por lo general una puesta en escena marcada en momentos en ocasiones casi vertiginosos -y para ello, nada mejor que ese reloj con la esvástica, sobre el cual se van describiendo las distintas invasiones nazis, que coincidirán con los diferentes e “inocentes” traslados de Von Luber-. Dentro de esta creciente anatomía del nazismo, la película incorporará instantes documentales de la presencia de los nazis invadiendo las ciudades, pero junto a ello, destacará por la audacia a la hora de aportar pequeños y explosivos instantes de puesta en escena. Pienso en la aterradora secuencia del ametrallamiento de general polaco, junto a un asistente alemán, en uno de los momentos más terribles y violentos del cine americano de los cuarenta. O en ese instante, tan fugaz como escalofriante, en el que O’Toole contempla en el balcón de al lado, como el barón y sus acólitos, exteriorizan su identificación con el III Reich. O el pavoroso “gag”, en el que la baronesa se encuentra junto a O’Toole huyendo en una pequeña barca, y busca en el agua las joyas que se le han caído. O el dramatismo, de repente revestido de alivio, en el que O’Toole y Katie, se encuentran ante la puerta de lo que parece ser un tribunal de esterilización, pronto transmutado en otro despacho donde los atiente el agregado de la embajada americana. Es tal la densidad, llegados a este punto, de sugerencias, matices y elementos que se incorporan con extraordinaria precisión, que la película precisaría de varias revisiones para captar todos ellos.
No obstante, el film de McCarey se degusta con extraordinaria placidez, aunque quizá su arriesgada configuración, fuera la cauda de que en su momento fuera un fracaso de público -como ha sucedido con otras de las grandes obras del cineasta-. Se puede disfrutar en la misma, de esa capacidad innata de tratar los roles secundarios con cariño y cercanía, apelando a ellos como portadores de buenos sentimientos. Lo mostrará esa vieja sirvienta en sus primeros minutos, la primera que vislumbrará en su actitud el hecho de que O’Toole va a ser el hombre que conectará con los sentimientos de su ama. Lo expresará con delicada y divertida actitud, ese camarero alemán que inicialmente se sorprenderá de la borrachera de los dos protagonistas, pero más adelante, el destino hará que pueda servir como ayuda de ambos, cuando se encuentran hospedados en un hotel casi en ruinas. O lo manifestará la joven sirvienta judía de los Von Luber, que servirá definitivamente para que Katie tome conciencia activa en la lucha contra el nazismo, brindándole su pasaporte para que pueda huir de la invasión nazi. La despedida de ambas, en plano medio fijo, adquirirá un carácter desolador, en uno de los momentos más memorables de la película. Pero una vez más, la apuesta por los buenos sentimientos, permitirá que un inesperado reencuentro con esta, permita huir a Katie de la vigilancia nazi.
Pero estamos hablando de una comedia, y de una comedia de McCarey, uno de los hombres de cine que aplicó una mirada más personal y, al mismo tiempo, relajada, sobre el género. Y es algo que tendrá múltiples expresiones, en esa secuencia inicial, en la que O’Toole finge ser el amanerado modisto, con un impecable juego de gestos y actitudes, jugando con la cinta métrica, que por sí solo debería servir como modelo para cualquier analista del género, y en el que se articulará la naciente relación entre ambos. O en esa señalada borrachera entre los dos, en la que finalmente Kathie asuma que está enamorara de él -un plano que muestra su rostro iluminado, lo delata sin precisar cualquier subrayado-. O se demostrará en el off narrativo, cuando en el viaje en tren de bodas en tren de los barones. Ella escuche el recital de trompeta de O’Toole, lo cual le provocará un irresistible ataque de risa ante su marido. Pero es que incluso, en otros personajes, se activará esa pasmosa sensación de “verdad” que expresó lo mejor del cine de McCarey. Me refiero, sobre todo, a ese maravilloso episodio entre Kathie y el espía Gaston Le Blanc (Albert Decker), una vez esta acude con O’Toole para hacerse unas fotos, y el segundo se marche a hacer unas compras. Será el momento en que ambos empiecen una conversación impersonal y divertida, evocando su vida en Norteamérica, hasta que, de manera inesperada, Le Blanc haga entender en ella la importancia para que haga de agente activa por su país, volviendo al regazo del barón, del que se ha separado, simulando haber muerto.
Son momentos casi imposibles de explicar, pero que el espectador vive con una extraña sensación de cercanía. De sentirse casi en medio de dos seres que hasta ese momento ni se conocían, pero que revelan un alma compartida en una situación de emergencia, convirtiéndola en un anhelo casi existencial. Ni que decir tiene que, como en todo el cine de McCarey, la importancia de los actores resulta imprescindible. Será el elemento que el director utilizará con una receta única, en la que la libertad y un manejo del timming, les permitirá una rara sensación de autenticidad, y que en esta película permitirá unos Cary Grant y Ginger Rogers absolutamente admirables. Logrará aplicar una extraña humanidad al terrible malvado que encarna Walter Slezak, o adquirir una pasmosa hondura espiritual al ya citado Albert Dekker. Pero esa maestría en el manejo del intérprete, se extenderá a todos y cada uno de los roles secundarios de la misma, en una articulación donde se encontrará esa sensación en ocasiones, de encontrarnos con actualizaciones de algunos de los célebres cómicos que el cineasta moldeó en el periodo silente.
En alguna entrevista, el director señaló que él no filmó el sorprendente plano final, con el boque girando en 180 grados para rescatar -infructuosamente- al barón -impactante y sorprendente el instante en el que el cuerpo de este cae por la borda-. Supondrá la conclusión de una película, que alberga esa secuencia final, sorprendente por la mezcla de crueldad y sentido del humor que manifiesta, al intentar comunicar O’Toole, desde la distancia, al capitán del barco, la caída del pasajero al océano. Una sorpresa más, en una obra de desconcertante e imperecedera vigencia.
Calificación: 4’5

![ONCE UPON A HONEYMOON (1942, Leo McCarey) [Hubo una luna de miel]](https://thecinema.blogia.com/upload/20190301140933-once-upon-a-honeymoon.jpg)




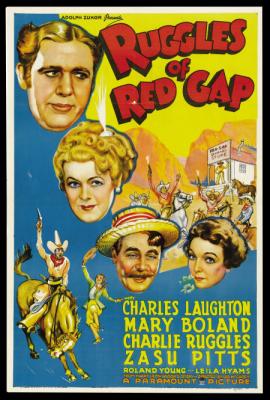
![MAKE WAY FOR TOMORROW (1937, Leo McCarey) [Dejad paso al mañana]](https://thecinema.blogia.com/upload/20081025203955-make-way-for-tomorrow.jpg)