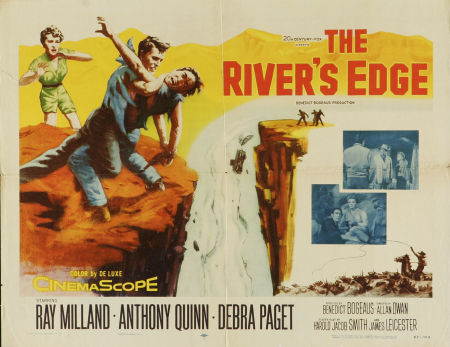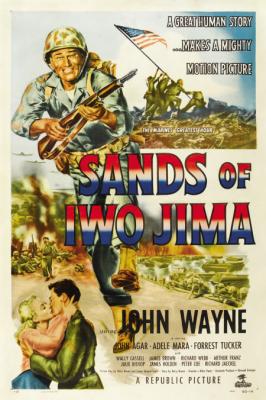HEIDI (1937, Allan Dwan)

Contaba el veterano Allan Dwan a un joven Peter Bogdanovich -a finales de la década de los sesenta, algunos pormenores- del rodaje de HEIDI (1937), surgiendo de su propia intuición y contribuyendo al relanzamiento de la carrera cinematográfica de la rutilante estrella infantil Shirley Temple, al parecer en aquel entonces tambaleante. No puede decirse que el mundo cinematográfico pudiera celebrar precisamente tal reivindicación de la aborrecible niña prodigio cinematográfica, pero ello no nos debe impedir apreciar, en la medida que pudiera merecerlo, el relativo encanto y placidez que puede proporcionar contemplar un film tan ingenuo como finalmente atractivo como el que nos ocupa. La película de Dwan logra convertir el previsiblemente lacrimógeno novelón de Johanna Spyri en un agradable producto que combina el melodrama y la comedia en medio de tintes familiares. Se trata sin duda de un elemento en el que podremos incidir con especial conocimiento de causa, todos aquellos que sufrimos y padecimos de forma traumática aquella nefasta serie de dibujos japonesa que quedó marcada en nuestro recuerdo. No se si resultará el referente más adecuado pero, retomando de nuevo las manifestaciones del pionero Dwan, cuando seguía comentando a Bogdanovich que en la película habían apostado por el sendero de la comedia, al objeto de intentar dejar en un lado el componente melodramático, folletinesco y sensiblero de su referente literario. No puede decirse que lograran del todo desprenderse del mismo, pero sí es cierto que dicha elección formal, permite que la película haya logrado sobrepasar con bastante solvencia el paso de siete décadas a sus espaldas.
Es algo fácilmente perceptible la soltura, eficacia narrativa y, es preciso destacarlo, la capacidad sintética que se ejerce a la hora de narrar la azarosa historia de la pequeña Heidi, llevada de forma repentina hasta los alpes de manos de su arisca tía, donde la pequeña llegar a granjearse no solo el cariño de su abuelo –un hombre taciturno y reservado, temido en el contexto de la zona-, sino que incluso logrará devolverle a este su verdadero rostro, revestido de integridad y bonhomía, al ser integrado en la comunidad de la zona. Cuando la relación entre Heidi y su abuelo está totalmente consolidada, y ambos se disponen a celebrar el cumpleaños de la pequeña, esta es localizada de nuevo por su tía –que ha regresado hasta la cabaña del bosque, aprovechando una ausencia momentánea del anciano-. Tras este reencuentro, nuestra pequeña será llevada a la fuerza hasta Frankfurt, donde se la integrará en el entorno de las propiedades del Sr. Sessemann, teniendo la niña que vivir guiada por la rígida Srta. Rotenmeier, aunque logrando la amistad de la joven e inválida hija del propietario –Clara-. Heidi no dejará de añorar el recuerdo de la vivencia con su entrañable abuelo –que llegará a viajar hasta la ciudad alemana para intentar recuperar a su nieta-, pero pese a las reiteradas reticencias –por diferentes razones- a que retorne al ambiente rural del que había sido despojada, finalmente la lógica se impondrá, no sin antes haber sufrido la protagonista un intento de secuestro por parte de la hasta entonces institutriz de la mansión Sessemann, que es descubierta por el dueño de la misma en la realidad de sus intenciones.
A tenor de lo relatado, podría decirse que en realidad Dwan no logró despojarse del lastre folletinesco del referente literario. No es así. Con un encomiable sentido de la economía narrativa, el realizador logra perfilar secuencias caracterizadas por su capacidad de síntesis, despojadas en líneas generales de todo matiz grandilocuente, y que en su conjunto logran desprender ecos del cine mudo a la hora de lograr expresar con la imagen no solo esa precisión descriptiva, sino incluso un estado de ánimo. De esta manera, la película fluye con tanta ligereza –es cierto que en algunos momentos, ese mismo rasgo va en detrimento de sus propios intereses, al discurrir algunas de sus secuencias, sin dejar lugar a un mayor desarrollo dramático- como sencillez, potenciando esa vertiente escorada a la comedia –de la que son ejemplos pertinentes tanto la coz que propina una cabra a la pequeña Heidi en los primeros compases del film como, sobre todo, la secuencia que se desarrolla en la mansión de los Sessemann con la presencia de un pequeño mono que se cuela en el interior de la misma-.
Del mismo modo, a esa característica sencillez del conjunto cabría añadir la brillante producción que muestra su resultado, perfectamente ligado a los parámetros habitualmente vigentes en las películas emanadas por 20th Century Fox de la época, así como la imposibilidad de poder dejar de lado la vertiente reaccionaria innata en el referente literario que le sirve de base –el egoísmo, propio de su clase social, que muestra el Sr. Sessemann, al considerar a Heidi como algo de su propiedad, y no admitir en retornar a la pequeña a su lugar en los Álpes-. Sin embargo, por encima de esa consustancial cotidianeidad que rige todo su metraje, cierto es que hay dos momentos especialmente brillantes, que permiten integrar esa capacidad como pionero del cine que era Dwan, acercando sus cualidades a las de los mejores exponentes de la sinceridad cinematográfica. Me estoy refiriendo por un lado, a la secuencia en la que el abuelo de Heidi retorna a la iglesia, acompañado por su nieta-, en plena celebración religiosa. La planificación y sencillez visual expresada, y la sensación de alegría que muestra el joven párroco, alcanza una temperatura emocional ciertamente lograda. El otro momento reviste una enorme singularidad, y no es otro que el largo travelling lateral que se extiende por los exteriores de la mansión Sessemann en plena celebración navideña, logrando extender esa sensación de felicidad que ya hemos contemplado en el interior de la misma. El largo plano tiene una especial significación, puesto que nos encontramos con los habitantes de la ciudad discurriendo por las calles entonando cánticos navideños. Es evidente que estamos a un paso de penetrar en el peligroso terreno de la cursilería. Sorprendentemente, el momento reviste verdadera emotividad, acercándonos los dos instantes señalados a un terreno francamente difícil de ejecutar, practicado como auténtica marca de fábrica en directores de la talla de Ford, McCarey o Borzage.
Finalmente, creo que todos estaremos de acuerdo en el justo olvido a que se somete la figura de Shirley Temple. Sin embargo, no sería justo reconocer que en pocas ocasiones como esta, su presencia en la pantalla alcanzó una mayor justificación, más allá de que el último plano del film nos “obsequie” su presencia en un primer plano sostenido mirando a la cámara. Sin duda una conclusión indigna, para una película que, afortunadamente, mantiene un relativo interés.
Calificación: 2’5