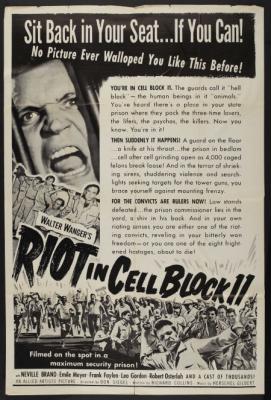THE VERDICT (1946, Don Siegel)

Poco conocida entre los aficionados, THE VERDICT (1946) supone el debut cinematográfico de uno de los realizadores más representativos de la denominada “generación de la violencia” del cine norteamericano –que aunó nombres como Robert Aldrich, Samuel Fuller o Richard Brooks-. Una primera experiencia tras la cámara que a mi modo de ver plantea un resultado agradable, aunque en él no quepa vislumbrar un alejamiento o singularidad dentro de los parámetros de la producción del cine policíaco auspiciado por la Warner Bros en aquel periodo. Antes al contrario, resulta evidente que en sus primeros trabajos como realizador, Siegel se plegó antes en el mimetismo hacia éxitos recientes del estudio –sucedió igualmente con la posterior THE BIG STEAL (1949), que intentaba retomar los ecos de la excepcional OUT OF THE PAST (Retorno al pasado, 1947. Jacques Tourneur), ralentizando unos pocos años la presencia de una determinada personalidad visual y temática en su obra. Ello no debería hacernos prefigurar una opinión en contra antes estas modestas aportaciones cinematográficas, ya que en sí mismas habrían de ser valoradas desde la perspectiva de suponer productos solventes, ocasionalmente dotados de cierta intensidad cinematográfica, demostrativos que el hasta entonces montador Siegel supo integrarse con normalidad en el seno de las tareas de dirección. Solo por ello creo que hay que atender a estas pequeñas pero estimulantes películas, exponentes pertinentes de esa producción de programa doble, quedando como oportuno caldo de cultivo para tantos y tantos hombres de cine.
Nos situamos en una noche dominada por la niebla en el Londres de 1890. Una ejecución se va a cometer en una de sus cárceles, proceso en el que ha ejercido como fiscal el veterano George Edward Grodman (un espléndido, como siempre, Sydney Greenstreet). Persona sensible pese a su aparente aplomo, pronto tendrá que asumir que la persona a la que se culpó de un asesinato y ajustició, en realidad no era la culpable del crimen –aparecerá poco después un sacerdote que certificará la imposibilidad del acusado de haber cometido dicho asesinato-. Totalmente superado por la inesperada noticia, Grodman dimitirá del cargo ocupado dejándolo en manos del ambicioso y torpe Buckley (George Coulouris), y retirándose de una vocación profesional de más de tres décadas, que de la noche a la mañana ha quedado totalmente desprestigiada, convirtiéndose este error judicial en una auténtica tortura para alguien hizo de su trayectoria una auténtica forma de vida. Sin embargo, un nuevo elemento se introducirá en el extraño asesinato de la Sra. Kendall –el crimen por el que se condenó a un inocente-. Su sobrino, Arthur Kendall (Morton Lowry) será violentamente apuñalado –no se sabe si suicidio o asesinato-, encontrándose numerosas evidencias que implican a diversos sospechosos. Será lógicamente el momento de intentar descubrir los pormenores del caso y, sobre todo, atender a la previsible eficacia de Buckley, quien poco a poco tendrá que admitir y solicitar la ayuda de Grodman, que además resultó casi testigo de las circunstancias del violento suceso, ya que vivía muy cerca del lugar del mismo.
Sin duda, THE VERDICT queda definida en sus características, como una pequeña película que se establece al eco de éxitos como GASLIGHT (Luz de gas, 1940). Thorold Dickinson) o su remake norteamericano GASLIGHT (Luz que agoniza, 1944. George Cukor). Como en los significativos referentes antes señalados se desarrolla en un relato desarrollado en pleno periodo victoriano, dentro de ambientaciones decadentes, entre brumas y nieblas, logrando en su conjunto una atmósfera de misterio en la que argumentalmente se introducían rasgos de las elementales novelas policiacas firmadas por Agatha Christie. Es un contexto en el que se integrará plenamente la película de Siegel, que se inicia de manera muy atractiva, con esos planos de grúa sobre el siniestro campanario que en la noche anuncia la ejecución de la sentencia, logrando introducirnos en la pesadumbre que invade al veterano oficial de la justicia. Ese Grodman al cual contemplaremos reflexionando sobre la ingrata tarea que lleva a su cargo, en la que un éxito suyo ha de conllevar en muchos casos la condena de un acusado. Estamos ante un planteamiento francamente interesante que, a mi modo de ver, es escamoteado de manera muy sibilina en el relato, impidiendo esa reflexión sobre la futilidad de la justicia que apuntan esos primeros minutos. En su defecto nos introduciremos en el ámbito de un argumento de misterio bastante poco interesante en la descripción de sus personajes –hay una evidente tosquedad en la definición de su psicología y conflictos-, aunque ello no evite que nos encontremos con buenas interpretaciones o caracterizaciones interesantes –los rasgos de la casera que escondía una secreta fascinación por el joven asesinado, la sorprendente contención y sutileza con la que Peter Lorre encarna al ambiguo y siempre observador Victor Emmric-. Esa inclinación por la mecánica de la búsqueda del culpable del asesinato de Kendall y las circunstancias en las que se cometió el crimen, es la que impide que THE VERDICT alcance las cotas que sus primeros minutos vaticinan. Cierto es que en la rutina de dicha investigación se insertan sutiles detalles humorísticos en la visión que Grodman mantiene sobre Buckley, y existe una interesante plasmación visual de las secuencias desarrolladas en el interior de la mansión de la anciana Sra. Benson –plasmadas por unas angulaciones de raíz expresionista y una brillante utilización escenográfica-. La iluminación en blanco y negro –obra de Ernest Haller y el no acreditado Robert Burks- contribuye a crear una atmósfera de misterio adecuada, a lo que contribuirá no poco la espesura de una dirección artística centrada en interiores con espesos y casi asfixiantes cortinajes. Es más, en el conjunto del relato hay episodios que funcionan magníficamente de manera aislada –especialmente aquel en que se inhuma el cadáver de Kendall para atender diversos elementos de la declaración de su novia, la joven Lottie-. Sin embargo, estos hallazgos parciales no permiten que nos encontremos ante un conjunto suficientemente homogéneo, que curiosamente en sus instantes finales, y por encima de esa descripción de las circunstancias del crimen –lo dicho, muy al modo de los planteamientos de la Christie-, proporcionando una simetría en su conclusión, cerrando un círculo en el que el destino se cerrará sobre un ser ante el que su respeto de la justicia le llevó a auspiciar la condena a un inocente. Todo un cargo de conciencia que finalmente le llevará a una autoinmolación voluntaria, no sin antes haber logrado una afilada venganza contra su arrivista sustituto, legando a la posteridad un libro con el recorrido de su trayectoria en esta vocación tan compleja como necesitada de un juicio siempre inapelable, ante la cual las debilidades del comportamiento humano se revelan como un referente imperfecto.
Un curioso detalle para finalizar. Las deliberaciones que mostrará la cámara en el juicio que finalmente condenará a Sir William Dawson (Holmes Herbert) por el asesinato de Kendall, parecen preludiar en síntesis el planteamiento de la obra de Reginald Rose, que se trasladó a la pantalla de la mano de Sidney Lumet en 12 ANGRY MEN (Doce hombres sin piedad, 1957)
Calificación: 2’5