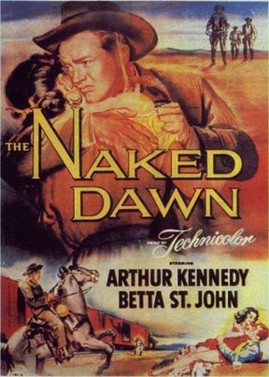CARNEGIE HALL (1947, Edgar G. Ulmer)

Es hasta cierto punto comprensible, que pese al creciente aprecio de que va disfrutando la figura y la obra de Edgar G. Ulmer, un film como CARNEGIE HALL (1947) siga quedando relegada a la hora de ser insertada en el análisis del corpus de su obra. En primer lugar, se trata de un film poco visto. Partiendo de un punto de partida tan inapelable, nos encontramos ante el relativo complejo engarce de la propuesta e el seno de la imagen que mantenemos de la filmografía del realizador de DETOUR (1945). Siendo como es una apreciación bastante cuestionable –la trayectoria de Ulmer se inserta por derroteros genéricos que sobrepasan lo insólito-, resulta más fácil a la hora de recurrir a su obra, aquellos títulos que se insertan dentro de un contexto fantastique, noir e incluso meramente bizarros, dejando de lado muchas otras de sus películas, que podrían resultar incómodas en ese contexto. En cualquier caso, cuando se tiene la ocasión de contemplar esta tan imperfecta como por momentos apasionante obra, uno no deja en todo momento de encontrar elementos y aspectos visuales que la entroncan con el conjunto de su obra –como más adelante intentaremos destacar-, sino que en sí misma supone una aportación del realizador a un mundo que siempre confesó admirar; el de la música. Ulmer siempre se consideró un músico frustrado, y buena parte de ese enunciado se aprecia, se siente me atrevería a señalar, en las cadenciosas imágenes de esta producción de dos horas y cuarto de duración –nunca el realizador se atrevió ni de lejos a asumir un metraje tan elevado-, que se devoran con la pasión que insufla a una historia que sirve de base para el recorrido por un mundo –el de la música- que llega a impregnar al espectador en sus instantes más pasionales. La década de los cuarenta, fue un periodo propicio para que el cine norteamericano dirigiera su mirada en torno a producciones ambientadas en el contexto de la música –por lo general configuradas a base de poco estimulantes biopics de tanto éxito popular como cuestionables cualidades. Bajo mi punto de vista CARNEGIE HALL se erige entre los tres mejores exponentes de dicho subgénero –por debajo de HUMORESQUE (1949), que siempre he considerado la obra maestra de Jean Negulesco, y a la altura, aunque dentro de otro contexto, que SONG OF LOVE (Pasión inmortal, rodada el mismo 1947 por Clarence Brown)-. Con probabilidad, se erija además como el más singular de todos ellos.
Singular, en la medida que ofrece una mirada directa, sin artificios que medien entre el espectador y el objetivo del film, a la hora de iniciar el recorrido por la historia de uno de los “santuarios” de la música en New York. Para ello, Ulmer abrirá y cerrará la película de un modo simétrico. Al inicio, sobre la imagen de un grabado, la cámara se acercará hacia el perfil exterior del Carnegie, mientras que tras cerrar -de un modo un tanto abrupto- la película, esta misma cámara describirá un travelling de retroceso, devolviendo la imagen a su lugar inicial. En medio de ambos movimientos, el film utilizará la trayectoria vital de Nora (una muy notable composición de Marsha Hunt, que sabe dotar a su personaje de una ajustada modulación de su progresivo envejecimiento) para a través de ella –que en un momento dado, será calificada como el auténtico espíritu del recinto, por parte del violinista Jascha Heifetz-, ofrecer la evolución de una auténtica institución en la vida cultural neworkina durante la primera mitad del siglo XX –las primeras evocaciones que ofrece la película, se remontan al breve flash-back que narra Nora al asistir de niña y de forma casual, a un concierto de Tchaikovsky-. De tal forma, Ulmer articulará en todo momento esa andadura vital con la de la propia actividad del recinto, permitiendo con ello la grabación de diversos y prestigiosos intérpretes, cuya presencia quedan como un auténtico documento de inapreciable valor. Pero lo más valioso de ello, reside en la singularidad con la que el cineasta inserta las mismas. Para ello no le importará en un momento dado acumular algunas de ellas de forma consecutiva, despreciando en su parte central la progresión de la narración argumental. Así era Ulmer, tan imperfecto como genial, que a través de esta película tan en apariencia alejada a su mundo, ofrece composiciones visuales en las que el uso de las sombras, la dirección artística o la composición general, aportan elementos complementarios al devenir de sus principales personajes. Estos en realidad se reducen a la lucha existencial de Nora, que de personal de limpieza en su juventud, pasará con el paso de los años a erigirse en una de las principales responsables del Carnegie, y la relación que mantendrá con su hijo Tony Salerno (William Prince), fruto de la relación que mantuvo en esa juventud con un pianista talentoso pero de irascible carácter y fatalista personalidad,
En dichos matices se encuentran elementos que lo ligan al mundo temático y expresivo del cineasta ¿No es cierto que Salerno padre puede engrosar esa galería de personajes perdedores del que su exponente más conocido fuera el Tom O’Neil de DETOUR? –tremenda la formulación de su muerte, cayendo borracho de una escalera en el “off” visual- ¿Puede resultar casual incluso el parecido físico que presenta el citado O’Neil con el joven intérprete que encarna a Salerno hijo? ¿No se puede establecer en el conjunto de la película, una mirada revestida de sórdida tristeza, en torno a la frustración ante la imposibilidad de centrar la existencia en torno a la manifestación artística, una de las grandes frustraciones que registró la propia existencia de Ulmer? Cuestiones como esta, se encuentran presentes en una película que destaca sobre el conjunto de la obra de su director, en la medida que contó con más medios, fundamentalmente centrados en la filmación de esas ya señaladas actuaciones musicales, que son recreadas con tanta suntuosidad como acierto, con tanta pertinencia como sentido de la diversidad narrativa. No me considero un experto en terrenos musicales, y por ello me resulta difícil apreciar la implicación existente –señalada por otros comentaristas- a la hora de integrar incluso las piezas musicales seleccionadas, dentro de la evolución del relato. Sin embargo, ello no puede impedirme asistir hechizado a la filmación de la excepcional actuación pianística de Rubinstein –estructurada en un rodaje con tres cámaras, interpretando la danza del fuego de Falla- , o la extraordinaria catarsis que supondrá la grabación del recital de Heifetz –un fragmento dotado de una fuerza irresistible-, en el que además encontraremos el instante más hermoso de CARNEGIE HALL. Se trata de ese largo primer plano sobre el rostro de esa veterana Nora, quien comprende después de reconocer su fracaso personal al separarse de su hijo, que ella ha nacido para ser parte del alma del recinto que ha supuesto para ella su vida –la labor de la Hunt en estos instantes, alcanza tintes sublimes-.
Hay muchos elementos y calidades en esta experiencia tan singular para la pantalla, en la que Ulmer logró en todo momento asumir la herencia visual y compositiva que le aportaba el cámara Eugene Shufman –en casi todos los planos observamos la presencia de sombras como elementos estéticos que ayuden al fondo dramático de la misma-, disponiendo Ulmer de una mayor facilidad en la movilidad con la cámara –sobre todo en las actuaciones insertas en la misma-. Queda en un segundo término esa latente relación amorosa que le ofrecerá en todo momento el fiel John Donovan –Frank McHugh-, mientras aparece esa manera de incorporar la evolución de la sociedad norteamericana a través de su música. Y resulta digno de ser resaltado el interés con el que Ulmer ofrece esta expresión artística como elemento generador de sentimientos y emociones. Es algo que tendrá su exponente más valioso en la manera con la que Tony conocerá a de forma inesperada a Ruth (Martha O’Driscoll), mientras ejerce como pianista ante un cantante, al interpretar el célebre O sole mio, pero que incluso incorporará fragmentos de insólita vertiente cómica. Es así como el episodio que narra el encuentro con el inicialmente irascible Ezio Pinza, no solo adquirirá una extraña musicalidad, sino que por su carácter contagioso parece preludiar el espíritu que impregnaba el célebre número Make them Laugh de SINGIN’ IN THE RAIN (Cantando bajo la lluvia, 1952. Stanley Donen & Gene Kelly).
CARNEGIE HALL no es una película redonda. Es cierto que en ocasiones su modulación narrativa discurre a trallazos, e incluso que la resolución de la misma aparece un tanto desvaída –pese a esos espléndidos planos de grúa que describirán el inicio del último de los conciertos a los que asistimos-. Pero no por ello dejamos de encontrarnos no solo con una propuesta tan fascinante como poco común. Por encima de sus virtudes y defectos, creo que no hay en la historia del cine ninguna otra función que haya plasmado con tanta sinceridad el placer físico que como modo de expresión artística, proporciona la pulsión de la música. No podía ser de otra manera, viniendo de un realizador que, por encima de todo, se consideraba un músico frustrado.
Calificación: 3’5

![DAUGHTER OF DR. JEKYLL (1957, Edgar G. Ulmer) [La hija del Doctor Jekyll]](https://thecinema.blogia.com/upload/20090510042608-daughter-of-dr.-jekyll.jpg)