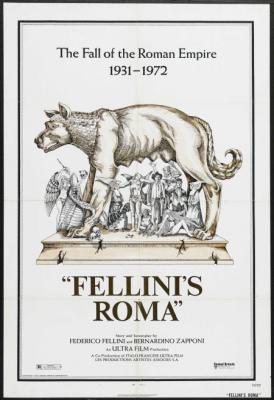LE NOTTI DI CABIRIA (1957, Federico Fellini) Las noches de Cabiria

Como cualquier otra gran obra cinematográfica -y LE NOTTI DI CABIRIA (Las noches de Cabiria, 1957. Federico Fellini) lo es-, puede ser sometida a múltiples lecturas, análisis y, sobre todo, a diferentes maneras de contemplarla y disfrutarla. Lo cierto es que cuando el cineasta de Rimini acomete el que será su sexto largometraje -incluyamos entre ellos el debut conjunto con Alberto Lattuada con LUCI DEL VARIETÀ (1950), y excluyamos el episodio -AGENZIA MATRIMONIALE- con el que participó en la colectiva L’AMORE IN CITTÀ (1953)-, Fellini había saboreado las mieles del éxito mundial, con la conmovedora LA STRADA (Idem, 1954) pero, apenas un año después, vivió la frustración del fracaso, con la estupenda IL BIDONE (Almas sin conciencia, 1955), que proclamaba un giro, una mirada a la amargura, que estoy seguro pilló con el pie cambiado, a todos aquellos que esperaban una prolongación en esa sensibilidad, que había manifestado en su largometraje previo.
Pero sucede que las auténticas figuras del cine. Las que han utilizado la pantalla para plasmar un mundo personal y creativo que les identificara, y en el que plantearan su visión del mundo, evolucionaron con el paso del tiempo. Algo que en Fellini se fue manifestando de manera muy temprana, y que le planteó no pocos problemas, a la hora de dar vida LE NOTTI DI CABIRIA, que finalmente declinó producir Godofredo Lombardo, mandamás de la Titanus, debido al ya señalado fracaso comercial cosechado por la citada IL BIDONE. Por fortuna, Fellini pudo recurrir al emergente Dino de Laurentiis, responsable financiero del gran éxito que fue LA STRADA y, en modo de coproducción con Francia -lo que obligó a la presencia de François Périer en el reparto-. A partir de estas coordenadas de producción, Fellini, junto a Ennio Flaiano y Tullio Pinelli, formulan un guion, en el que contará con una nada casual colaboración de Pier Paolo Pasolini, experto conocedor de la vida diaria de los bajos fondos de esa nueva Italia urbana, crecida de manera rápida y anárquica, una vez los traumas de la II Guerra Mundial iban diluyéndose, y pocos años antes, de que decidiera formular su debut en la realización, con ACCATONE (1961).
A partir de estos mimbres, la película de Fellini aparece como furto de uno de los periodos más febriles del cine mundial, y de la industria italiana en particular. Son numerosos los realizadores, que están dando lo mejor de sí mismo, en una de las cinematografías de más relieve del continente europeo, y las imágenes de LE NOTTE DI CABIRIA se impregnan de ello. De ese sentido de la inmediatez, que aparece en una historia que se desarrolla, fundamentalmente, en los barrios más pobres y degradados de esa Roma aún rota. En uno de dichos suburbios reside Maria Cercarelli, llamada por todos Cabiria (Giulieta Massina), una pobre mujer, que vive en una triste vivienda, edificada en medio de uno de dichos tugurios, prácticamente sin ninguna garantía, y que ejerce como pobre prostituta, siendo en todo momento objeto de mofa por parte de sus compañeras, aunque entre ellas, siempre la llame al orden su verdadera amiga, compañera de práctica, y vecina -Wanda (Franca Marzi)-. En realidad, la película -que se inicia de manera circular, comprobando como se ha atentado contra su vida, por distintas personas, pero con idéntica intención de robarle-, se erige en una crónica de ese despertar italiano. En una mirada repleta de dureza y sensibilidad al mismo tiempo, de una sociedad llena de claroscuros, abriendo nuevos senderos de cara a la personalidad de nuestro cineasta. Y es que, por un lado, su recorrido argumental, no deja de suponer una relativa continuidad del universo de LA STRADA. Sobre todo, por el protagonismo de esa inolvidable Giulieta Massina, que imprime todos y cada uno de los fotogramas, de esta película bella y triste al mismo tiempo. Un personaje y un entorno, que en no pocas ocasiones apela a una pátina y una herencia chapliniana, y en el que, con todo, hay que destacar, no obstante, ese detalle en su caracterización, que suponen la abrupta conclusión de sus cejas, como simbólica seña de rebeldía, a un entorno social, en el que aparece como un ser marginal. Es por ello, que el recorrido de LE NOTTE DE CABIRIA aparece, en su mirada ante el nihilismo urbano que plantea, y en la sombría visión del mundo de la farándula, un preludio de la posterior LA DOLCE VITA (Idem, 1960), auténtica inflexión en la obra felliniana y, si se me permite la digresión, la propuesta del cineasta que prefiero en toda su obra.
Y es que el film de Fellini es, sobre todo, un relato sobre soledades. Bien es cierto que ello queda representado en su personaje protagonista. Pero esa soledad, esa sensación de desamparo existencial, se extiende a todos y cada uno de sus personajes, tengan estos una mayor o menor presencia en sus imágenes. Da igual que sea ese astro cinematográfico -Alberto Lazzari (magnifico Amedeo Nazzari)-, con el que Cabiria vivirá un inesperado encuentro, o con ese ser extraño e introvertido -Oscar D’Onofrio (Périer)-, en quien nuestra protagonista, tras ir derribando las barreras que ha ido poniendo ante él, escamada ante tanta decepción en su búsqueda del afecto y que, pese a la maldad que ha ido escondiendo, en realidad estallará finalmente como un pobre miserable solitario, incapaz de encontrar la sangre fría necesaria, para matar a esa mujer a la que ha engatusado -en un momento de estremecedor dramatismo que, por momentos, parece evocarnos, una de las escenas más memorables de FRANKENSTEIN (El doctor Frankenstein, 1931. James Whale).
Y esta semejanza no me parece casual, ya que uno de los elementos que proporcionan especial singularidad a esta película de Fellini, reside en su querencia con el fantastique. De una parte, destacará quizá por vez primera en su obra, una decidida apuesta por una estructura en episodios interconectados, que se consolidarán como uno de sus rasgos de estilo más personales, y facilitando asimismo esa libertad formal de la que caracterizará su andadura posterior. Y es que, unido a la sombría y lívida fotografía en blanco y negro, que brinda la portentosa labor del operador Aldo Tonti, en buena parte de su metraje, Fellini apuesta por esa querencia por un mundo visual libre, alejado de la realidad, pese a estar anclado en la misma, basado en todo momento, en su propia manera de mirar las cosas, y entenderlas como personalísima creación cinematográfica. Unido a esa textura visual que acompaña el conjunto de la película, la voluntad por una narrativa personal, queda expresada por ese admirable episodio, en el que Cabiria se somete, pese a sus reticencias, a la experimentación de un viejo y achacoso mago, desnudando a partir de su hipnotismo, la personalidad frágil y quebradiza de esa mujer débil, pero que en lo profundo de su alma, desea ocultar algo que nadie percibe; su dignidad.
Sin embargo, hay una secuencia en LE NOTTI DI CABIRIA, que además de incidir en esa querencia fantastique, aparece como uno de los pasajes más deslumbrantes de la obra felliniana, erigiéndose como una de las cimas de su cine. Me refiere al magistral episodio que contemplará la protagonista cuando, en medio casi de un amanecer, vea discurrir al denominado ‘hombre del saco’, alguien decidido en su vocación de ayuda a los necesitados, que aparecen casi como si surgieran de un grabado de la época romántica, describiendo como ayuda a pobres y necesitados, que malviven incluso en emplazamientos indignos de un ser humano. La propia configuración del episodio, dominado por un aura casi espectral -en su discurrir, se producirá un amanecer-, no impidió que por presiones eclesiales y de la propia productora, que apreciaba un exceso en su duración fuera suprimida de la película, y hasta la restauración de principio del siglo XXI, se recuperara, enriqueciendo una obra admirable, conmovedora -esa mirada a cámara final de Giulietta Massina, rodeada de esos jóvenes y espontáneos músicos-, en una conclusión llena de esperanza e incertidumbre al mismo tiempo.
Así culminará esta magnifica película, con momentos tan emocionantes, como la despedida entre Cabiria y Wanda. La humanización que, dentro de su mezquindad, se acierta a descubrirse, en esa estrella de cine cansada y hastiada de la propia inutilidad de su vida. O la casi irresistible fuerza dramática, lindando en su planificación con el más desaforado surrealismo, que adquiere el, por otra parte, muy emotivo episodio, describiendo la visita de la protagonista y sus amigos, a ese santuario, en donde se comenta haberse producido milagros, y en donde esta quedará conmovida, y al mismo tiempo asustada, ante el dramatismo de los ruegos de todos los asistentes. Una secuencia que, por otra parte, no deja de mostrar cierta semejanza con el Luis García Berlanga de la coetánea LOS JUEVES, MILAGRO (1957), sin que ello mengue, por supuesto, la grandeza de esta propuesta felliniana, perfecto eslabón, recopilando el sendero previo legado por el cineasta, y abriendo nuevos caminos, en una trayectoria, tan personal como admirable.
Calificación: 4