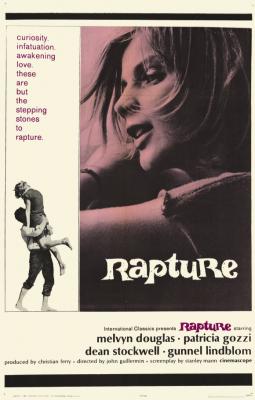OPERATION DIPLOMAT (1953, John Guillermin)

Resulta siempre saludable, intentar bucear en los primeros pasos de realizadores a los que el paso de los años ha otorgado una cierta aura de respetabilidad, como es el caso del británico John Guillermin. Tras diversos y modestos títulos prácticamente desconocidos en nuestros días, caracterizados por estar claramente escorados bajo los parámetros de la serie B británica, se suele señalar el igualmente poco conocido y modesto OPERATION DIPLOMAT (1953) como su octava realización, y la primera muestra de su talento como director. Adaptada de una historia surgida de uno de los episodios de una popular serie televisiva de la BBC de 1952, elaborada por el escritor policiaco Francis Durbridge, nos encontramos ante un pequeño relato dotado de gran ritmo, combinación de peripecia policiaca, suspense y comedia, que, personalmente, proporciona en su argumento, referencias a mi juicio muy claras, de títulos muy admirados por mí, como podrían ser CHARADE (Charada, 1963) y ARABESQUE (Arabesco, 1996), firmados ambos por Stanley Donen. Ni que decir tiene que nos encontramos en un ámbito donde las propuestas de Alfred Hitchcock quedan como auténticas referencias. Pero no conviene olvidar como esa vertiente de comedia de suspense, surge en el cine de las islas fundamentalmente a partir de la fórmula consolidada por el tándem formado por Sidney Guilliat y Frank Launder, ambos en calidad de argumentistas, brindarían un ejemplo acabado de su estilo, en la magnífica THE LADY VANISHES (1938, Alarma en el expreso. Alfred Hitchcock).
OPERATION DIPLOMAT narra las crecientes tribulaciones vividas por Mark Fenton (un sorprendentemente adecuado Guy Rolfe). Se trata de un reputado cirujano, que es reclamado e incluso secuestrado, para que realice una operación a vida o muerte a una enigmática autoridad que mantienen custodiada entre las sombras de una ostentosa mansión -pronto sabremos que se trata de Sir Oliver Peters (James Raglan), presidente del comité de defensa-. Este accederá a llevarla a cabo, entre otras cosas al ver junto al enfermo a Schroeder (Anton Griffith), que fuera compañero de vocación médica en el pasado. Muy pronto, Fenton será devuelvo a la vida cotidiana. Sin embargo, casi de inmediato, su supuesto retorno a la vida cotidiana no será más que la prolongación de una casi interminable y cada vez más peligrosa peripecia personal. Un recorrido envuelto en altibajos y situaciones extremas. Incluso con la presencia de crímenes. Y en donde hasta personajes y situaciones cercanas a su universo profesional -alguna de sus pacientes-, revelarán una nueva vertiente, por lo general inquietante.
El film de Guillermin se inicia con un enorme sentido de la síntesis, integrándonos en muy pocos instantes en el forzoso e inesperado encargo protagonizado por Fenton. Serán unos primeros minutos caracterizados por su concisión o en el retrato de personajes -los captores del cirujano-, así como la tensión vivida en el interior de esa mansión aislada, donde una muy ajustada planificación y montaje, envuelta en un brillante juego de sombras, nos acerca a la operación demandada y la posterior anestesia aplicada al galeno, para retornarlo a la cotidianeidad… dejándolo durmiendo en el banco de un parque.
A partir de ese momento, OPERATION DIPLOMAT se dirime en una agradable y al mismo tiempo inofensiva mixtura de film policiaco y suspense, incorporando en él no pocos elementos de comedia. Todo ello, tendrá su epicentro en torno a la figura de su protagonista, ese cirujano de supuesta vida ordenada y rutinaria que, sin pretenderlo, se ha convertido de inmediato no solo en un improvisado detective, sino, por encima de todo, en alguien destinado a vivir inciertas y peligrosas aventuras. Y, sobre todo, cuando su propia estabilidad incluso física, se encuentra entremedias de esos extraños seres que tienen oculto a la autoridad que él ha operado, dejando en su discurrir algunos crímenes. Por otro lado, se sentirá seguido por los estamentos policiales, que no terminan de creer su propia historia, por considerarla tan fantasiosa como carente de pistas -apenas la reiterada presencia de una poco conocida marca de cigarrillos-.
Todo ello conformará un relato dominado por un ritmo trepidante -de destacar es el montaje que le brinda Joseph Sterling-, o la gravedad que desprende la fotografía en blanco y negro de Gerald Gibbs, sin obviar la puntuar presencia de esos planos inclinados -tan habituales en el cine inglés durante varias décadas-, centrados en subrayar algunas de las secuencias más percutantes. En realidad, el pequeño pero dinámico film de Guillermin, se convierte en una tan liviana como por momentos tensa, y en otros incluso divertida peripecia. Y en esta última vertiente, no puedo por menos que destacar la irónica relación que se establece entre Fenton y el inspector Austin, de Scotland Yard (un estupendo Ballard Berkeley). Fruto de ello aparecerá ese episodio tan divertido en su contención, en el que este, con la valiosa ayuda del protagonista, logrará acercarse al lugar donde se encontraba la misteriosa casa donde operó a aquella autoridad en el inicio del metraje. Una vez allí, junto a esas comprobaciones que se revelarán acertadas, en base a los ruidos y señalas que retuvieron en el camino, pronto se sucederá esa mezcla de condescendencia del inspector hacia Fenton, sobre todo cuando este muestra su hilarante sucesión de tropezones mientras se acercan a la misteriosa pensión que finalmente han localizado. Esa condescendencia se prolongará una vez se encuentren la vivienda vacía y prácticamente ausente de indicios o pistas, cuando los agentes no duden en dejar al cirujano solo a su suerte, y se dirigen al seguimiento de posteriores pistas.
No se ausentan tampoco en OPERATION DIPLOMAT el apoyo de personajes femeninos de cierta significación. Uno de ellos lo ofrece la abnegada ayudante del cirujano, la hermana Rogers (Patricia Daintopn). El segundo, de mayor enjundia dramática, lo proporcionará la sufrida Lisa Durant (Lisa Daniely) joven cuidadora de una de las veteranas pacientes del protagonista, y a quien este reconocerá tras verla en su forzada operación cubierta con una mascarilla. Precisamente en torno a su personaje se suscitará el episodio más impactante de la película. Me refiero, por supuesto, a la sucesión de disparos que Lisa irá recibiendo mientras huye descendiendo de la terraza de un edificio, mientras es sucesivamente disparada desde arriba. Una vez hospitalizada, antes de ser finalmente asesinada, no dejará de proporcionar una incomprensible pista, que finalmente se revelará de tan inesperada como precisa pertinencia. Todo sucederá en los minutos de conclusión del relato, ubicados en la nocturnidad de una zona portuaria, donde esa figura que tirios y troyanos han intentado buscar, en última instancia ya desde instancia diplomáticas, se encuentra no solo localizable sino, sobre todo, en un peligro casi de vida o muerte.
Es cierto que el film de Guillermin se caracteriza con una base argumental proclive a ditirambos casi inmensos en la prestidigitación dramática. Que aparecen y desaparecen personajes y giros que, por momentos, ponen en tela de juicio nuestra credibilidad. Sin embargo, en última instancia, no podemos más que degustar con cierta benevolencia un relato tan juguetón como dominado por la agilidad, que se paladea con la misma celeridad con la que pronto se olvida.
Calificación: 2’5