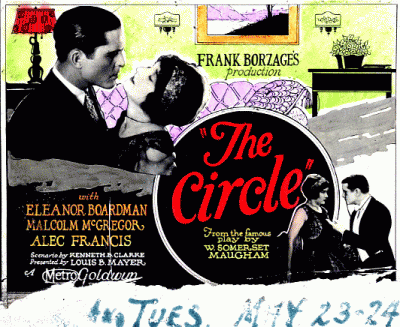NO GREATER GLORY (1934, Frank Borzage) Hombres de mañana

Profundizar en la obra del norteamericano Frank Borzage, por fortuna muy dilatada en producción -cerca de noventa largometrajes-, nos sigue permitiendo una apasionante tarea de redescubrimiento proporcionándonos dos placeres contrapuestos y complementarios. De un lado, ratificar, título tras título, incluso en aquellos encargos menos dignos de su talento, que se trata de uno de los más personales y grandes cineastas de la Historia del Cine. Por otro constatar el riesgo y hasta la originalidad que revistió su producción al resultar sorprendentes los giros temáticos establecidos título tras título, en donde salvo quizá el cine de terror -no así el fantástico, que tuvo presencia de manera latente en no pocas de sus películas poniendo en práctica siempre con una personalidad diferenciadora, el grueso de géneros habituales en Hollywood.
Pues bien, aún teniendo bien presente dicho enunciado y desde mi reconocido fervor hacia su cine, una vez más me he quedado sorprendido, incluso por momentos deslumbrado, ante NO GREATER GLORY (Hombres de mañana, 1934), otra de las producciones apenas conocidas de su obra, que encierran bajo sus olvidados fotogramas, no solo una gran película, sino, además, una propuesta transgresora y adelantada a su tiempo, al tiempo que una propuesta del todo punto insólita. Algo, por otro lado, habitual en su cine, y que un año antes había dado muestras de esa inventiva argumental con la celebrada MAN’S CASTLE (Fueros humanos, 1933). Obras que ofrecían quiebros en la apariencia de sus intenciones iniciales, y que en el título que comentamos no resultará una excepción, ya que sus imágenes se iniciarán con un breve e impactante montaje, de breves instantes de batalla sacados de ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT (Sin novedad en el frente, 1930. Lewis Milestone). Sin solución de continuidad veremos a un soldado tullido apelando en una proclama al horror de la guerra, e incluso bridándose a ser fusilado en la misma, ya que en su semblante y actitud se adivina una absoluta desolación existencial. Un sorprendente fundido ligará su imagen a la de un profesor arengando a sus pequeños alumnos, e intentando explicarles las presuntas bondades de la lucha por la patria. No se puede ser más disolvente, en apenas un minuto y exponiendo esa mirada pacifista e incluso adelantada a su tiempo, que Borzage plasmaba en este periodo de entreguerra. Una mirada que se prolongaría en los primeros indicios del nazismo, al rodar algunas espléndidas películas que ya auguraban los peores efectos de la misma. Este prólogo, tal y como señala el experto en el cineasta, Hervé Dumont, fue suprimido en aquellos países europeos en donde se la propuesta se estrenó.
Sin embargo, y sin renunciar en ningún momento a esa mirada pacifista, casi de inmediato la acción del relato se centra en esos pequeños alumnos, que han escuchado la diatriba del veterano y militarista profesor. NO GREATER GLORY basa su argumento en la novela, de tintes autobiográficos, escrita por el húngaro Ferenc Molnár, y transformada en guion fílmico por parte de Jo Swerling. Muy pronto la base argumental se focalizará en esos pequeños que hemos visto en la escuela, que vive en los barrios obreros de una ciudad del país del este. Estos se dividen en dos basados en apariencia irreconciliables. Los muchachos de la calle Pal se disponen a elegir a Boka (Jimmy Butler) como su máximo representante, al objeto de organizarse cara a la ofensiva prevista por los denominados ‘camisas rojas’, chavales de mayor edad que comanda el carismático Feri Ats (el ya conocido actor juvenil Frankie Darro). Entre los primeros se encuentra el pequeño y pelirrojo Nemecsek -George Breakston, un descubrimiento que debutó en el cine con esta película, e iniciando una poco relevante andadura como actor que, más adelante, le llevó a una oscura andadura como director- que se erigirá a modo de punto de vista, reflejando en su mirada y su innata tristeza su deseo de dejar de ser un poco, ese patito feo al que le han relegado sus compañeros de banda. Componentes estos definidos en un comportamiento militar, o imitando los peores vicios y lugares comunes de dicho ámbito adulto. Será algo que compartirán sus rivales de banda, en medio de un juego de estrategias, que Borzage contempla con admirable sentido de la ambivalencia. Lo hará sin olvidar una mirada crítica sobre esos hábitos infantiles al tomar como base ese ya veterano vigilante que mirará con tanto desencanto los rituales los pequeños, señalando en sus palabras los peligros de la guerra, y comprobando de inmediato que se encuentra manco; no hacen falta palabras, para percibir que se trata de un herido en la misma.
La grandeza del film de Borzage reside en acertar al combinar en su enunciado esa mirada incluso entrañable en torno al universo infantil, preludiando al mismo tiempo esa visión acerada en torno al poder destructor de la supuesta inocencia de la infancia, y adelantándose por un lado, a la mirada literaria de William Goldwin en Lord of the Files -con brillante versión cinematográfica de Peter Brook en 1963- o ya, en el terreno cinematográfico, a las propuestas enmarcadas por los cineastas británicos Alexander Mackendrick y Jack Clayton. Pero esas aparentemente livianas aventuras infantiles, al tiempo que irán imbricándose de un tinte cada vez más sombrío, no dejarán de suponer en sus instantes más oscuros un inquietante preludio de los rituales y actitudes que el nazismo empezaba a consolidar en Alemania, y del cual Borzage fue, quizá, el más intuitivo analista de su llegada a la sociedad occidental.
Todo ello quedará plasmado en una mirada a ras de tierra que se acerca por completo a la aparente inocencia de unos ritos, unas aventuras y unas acciones, en las que casi en cada plano, se puede sentir el matiz que va de lo ingenuo y lo inocente a lo decididamente amenazador. En sus imágenes veremos la representación de la traición, la astucia, la inteligencia, la lucha, el honor, el peso de los mayores o la amistad. Todo ello quedará quintaesenciado en sus imágenes, teniendo una especial y trágica repercusión en el pequeño Nemecsek, quien en todo momento intentará hacerse valer entre ese grupo de compañeros que lo menosprecian, que se imbuirá de un contexto áspero y duro para intentar lograr el aprecio de sus compañeros y que, de manera inútil forzará el fin de sus días.
NO GREATER GLORY como todo gran título, se encuentra trufada de momentos magníficos, memorables. Como lo será la visita a los componentes de la pandilla, del padre del traidor de los muchachos, preguntando por que su hijo ha sido expulsado de la pandilla, y mintiéndole nuestro protagonista al desmentirle que era en realidad un traidor. O la visita nocturna de este junto a Boka y otro de los componentes de la pandilla al lugar donde se reúnen los camisas rojas, contemplando los rituales que estos mantienen, y conservando esa bandera de la pandilla de los de la calle Pal -en realidad, un trapo-. Estos huirán refugiándose en una casa abandonada, teniendo que esconderse nuestro protagonista en una pequeña fuente, donde se encontrará rodeado de ranas -unas imágenes maravillosas, comprobando en primer plano el temor del muchacho ante la cercanía de los batracios, y cubierto apenas con una hoja de parra-. Brillarán todas las secuencias descritas en el interior de la pobre vivienda de los padres del protagonista, en donde surgirá en primer plano la pobreza de la familia, sobre todo en aquella donde el muchacho se encuentra casi agonizando en su cama, mientras el padre -un formidable John Qualen- tiene que atender a un cliente egoísta que le ha encargado una chaqueta, y que no tiene la delicadeza de ser comprensivo cuando con timidez el progenitor le relata la enfermedad del pequeño. No cabe olvidar el instante en el que Boka visita a Nemecsek, rehabilitándole y entregándole una gorra militar sufragada entre todos los compañeros. Bastante antes, recordaremos el afecto que Feri Ats le manifiesta al rendirle honores en medio de la noche, en uno de los momentos más hermosos de su metraje.
La película romperá por unos instantes ese tono de creciente inquietud, al plasmar la ingeniosa batalla entre los componentes de las dos bandas cuando los camisas rojas asalten el solar de sus oponentes. El ingenio, y una cierta querencia por ecos del splastick silente se encontrará presente en este divertido episodio, que discurrirá de manera paralela a la fuga de un agonizante y alienado Nemecsek, quien abandonará su casa para dirigirse al territorio que se ha convertido en el centro -y el fin- de su existencia. Su desplome final coincidirá con la búsqueda desesperada por parte de su madre, hasta encontrar su cuerpo rodeado por todos sus amigos. Con él entre sus brazos lo portará a su casa, en una secuencia conmovedora y provista de las mejores propiedades del cine silente, en la que el tempo del pasaje, la perfecta dirección de actores -impresionante el primer plano desencajado del joven Frankie Darro-, nos brinda unos segundos que, por su fuerza y desgarro, no dejan de recordarme la no muy lejana, de la muerte del padre de John Sims niño, en la memorable THE CROWD (… Y el mundo marcha, 1928. King Vidor). Sin embargo y pese a lo conmovedor de la secuencia, Borzage aún irá más lejos en el disolvente y transgresor epílogo de la película, que describirá el homenaje fúnebre y militar brindado por los muchachos de las dos bandas al desaparecido protagonista, mientras una excavadora se encuentra muy cerca de ellos para iniciar las obras del solar, que hasta entonces había sido objeto de disputa entre ambos. Una vez más, la voz de la experiencia del veterano vigilante manco expresará en sus palabras cuanto hay de inútil en el comportamiento humano, sobre todo cuando este se pone al servicio, de una causa tan dolorosa, y tan estúpida, como la guerra.
Calificación: 4
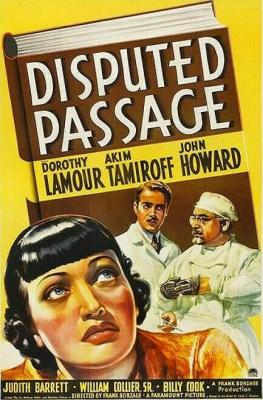



![THAT'S MY MAN (1947, Frank Borzage) [Este es mi hombre]](https://thecinema.blogia.com/upload/20151229020234-that-s-my-man.jpg)