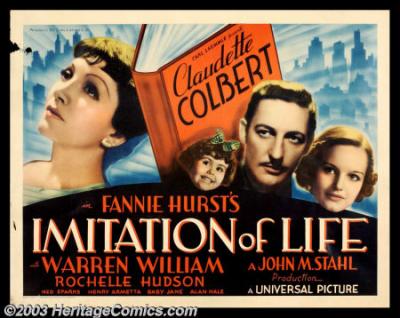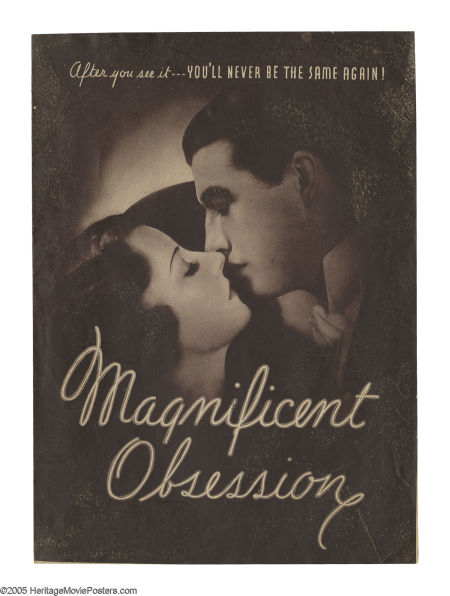LETTER OF INTRODUCTION (1938, John M. Stahl) Carta de presentación

En 1937, Gregory La Cava filmaba la que probablemente sea la mejor película de su desigual y un tanto apelmazada filmografía; la magnífica STAGE DOOR (Damas del teatro). Sin duda espoleados por el éxito de este referente, la Universal planteó la producción de un título que prolongara la estela de aquel éxito –incluso contando en ella con la presencia de Adolphe Menjou en su reparto, también presente en el referente mencionado de La Cava-. Sin embargo, y consignando dicho punto de partida, era evidente que un realizador tan personal como John M. Stahl no iba a plegarse al terreno de la imitación más o menos distinguida. Es por ello que reconociendo dicha referencia, la misma no supone más que un punto de partida de cara a esta insólita LETTER OF INTRODUCTION (Carta de presentación, 1938), en la que el ya experimentado Stahl logra una prolongación de su estilo fresco, relajado, naturalista y opuesto en todo momento a la exacerbación de emociones que marca el melodrama, logrando en esta ocasión un magnífico equilibrio entre drama y comedia, dentro de un relato que, a fin de cuentas supone una auténtica ascesis de la aceptación del amor en todos sus principales personajes. Es obvio que este sentimiento quedará marcado prácticamente desde el primer instante, expresándose en sus protagonistas. La joven aspirante a actriz Kay Martin (Andrea Leeds), se presentará en el domicilio del conocido actor hollywoodiense John Mannering (una espléndida creación de Adolphe Menjou). Allí le mostrará un escrito procedente de su desparecida madre, en el que revelará ser su hija. A partir de ese momento, se instalará en el alma del conocido actor un nuevo elemento de conciencia, aunque en su vida habitual no haga más que alterar su vida “cotidiana”. Esta nueva perspectiva finalmente le hará romper con su prometida –Lydia (Ann Sheridan)-, y provocará numerosos contratiempos, ya que no tiene el valor de reconocer abiertamente su paternidad. Serán inconvenientes que también afectarán al entorno de Kay, ya que esta se encuentra comprometida con el joven Barry (George Murphy), aunque la relación que ella mantiene con su padre –circunstancia que él también desconoce-, provoque los recelos y finalmente la separación con ella. Finalmente, Mannering aceptará coprotagonizar con su hija su retorno al mundo del teatro, que se saldará con un rotundo fracaso por su parte. Avergonzado por la decepción que ha provocado en Kay –sale a escena borracho-, huye del coliseo y se suicida dejándose atropellar. La enumeración sucinta de las peripecias argumentales que proporciona LETTER OF…, podría inducir a pensar que nos encontramos ante un tremebundo melodrama. Evidentemente, cualquier mínimo conocedor del estilo habitual en Stahl desconfiaría de la apuesta por esa vertiente. Así es, en su lugar el realizador propone no solo una casi insólita concatenación de situaciones en las que los personajes se encuentran, muestran su amor y al mismo tiempo han de esconder sus sentimientos para evitar herir y ser heridos. En este sentido, la película se abre con el extraño incendio que servirá para dar a conocer a Kay y Barry ¡descrito en plena celebración en Broadway del fin de año!. En realidad, la verdadera singularidad de LETTER OF… viene dada por una mirada tan distanciada como naturalista, envuelta en situaciones que llegan hasta lo absurdo. Y en este terreno cabría calificar la presencia de este condescendiente mayordomo de Mannering (estupenda prestación de Ernest Cossart), detalles casi “slapstick” como ese citador de abogados que se hace pasar por periodista para poder entregar a Mannering una citación judicial por impago a su ex esposa o, en definitiva, la extensa y por lo general divertida presencia del ventrílocuo –Edgar Bergen- con su muñeco Charly. Esta singular pareja proporciona a la película un elemento cómico que incluso lleva la película a ciertos terrenos lindantes con el absurdo, aunque en otro momento de la película –su actuación en una fiesta newyorkina de amplio nivel-, tenga una presencia en pantalla demasiado prolongada, estando a punto de romper el delicado equilibrio interno de la película. Afortunadamente será un fragmento inútil aunque pronto olvidado, dentro de un conjunto dominado por una mirada tenue, sencilla, y honesta. En este contexto, es fácil comprobar que Stahl es un humanista positivo en su cine. Sus personajes están definidos siempre desde un alcance humano, intentando comprender los elementos o intuiciones que les llevan a actuar quizá equivocadamente. Esa circunstancia, y la experta y moderna dirección de actores, serán los ejes vectores que han definido durante décadas su obra cinematográfica, precisamente por esa sobriedad y naturalismo –máxime cuando en aquellos años la teatralidad en el cine era aún manifiesta-, es por lo que su cine se nos muestra incluso con una más que notable modernidad. Modernidad en la austeridad de unos movimientos de cámara muy limitados –los que ejecuta se centran en el desplazamiento de los personajes-, pero que en modo alguno podemos decir de esta película que se trata de un film acartonado –como sí podría suceder con no pocos títulos firmados por el ya citado Gregory La Cava-. Hay en los films de Stahl una ligereza de formas y una cualidad que le permite discurrir por las aguas de la comedia y el melodrama, siguiente un sendero sobrellevado con pasmoso equilibrio. Son todo ello generalidades, que se ponen al servicio de esta magnífica comedia dramática en la que, como antes señalaba, se aúnan una serie de personajes que desean amar y no ven correspondido ese sentimiento, teniendo como referente de mayor importancia la extraña relación que une a Mannering con Kay. Pero es que incluso en un relato de estas características, podemos encontrar y destacar elementos visuales insólitos –como ese baile improvisado en plena calle que se marcan Kay y Barry precediendo las manifestaciones de este tipo que utilizaran las producciones de Arthur Freed en la Metro Goldwyn Mayer-. Sin embargo, LETTER OF… ofrece finalmente –dentro de un relato dominado por esas elipsis que constantemente ocultan aquellos elementos proclives a situaciones fuertes-, el intento de sacrificio al que se somete Mannering para lograr ver a su hija convertida en una actriz triunfante. La cámara de Stahl filmará en plano general –suponemos que manteniendo una determinada distancia ante el drama que se encierra realmente tras una representación prevista para el éxito-. En este sentido, la opción por lejanos planos, aportan un grado de pudor, ante una situación por parte del protagonista que finalmente llevará a echar el telón. La tragedia se ha consumado, aunque incluso en esos momentos la planificación y modulación del relato por parte de su realizador, suaviza las aristas que pudieran surgir, o muestra en off visual el momento del suicidio de Mannering, insertando a continuación una de tantas elipsis que seguirán siendo marca de fábrica de su cine. Finalmente, Mannerig fallecerá sin haber logrado expresar al público su condición de padre de Kay, faceta en la que ella decidirá mantener el secreto, aunque tenga que admitir una excepción cuando viaje en el coche junto a su enamorado Barry. Le muestra el escrito, y una nueva elipsis nos llevará hasta el exterior del segundo coche, en el que viajan el ventrílocuo y su amiga, acompañado de sus figuras. En definitiva, una nota de humor, insertada tras la recuperación del amor, y todo ello como consecuencia de un sacrificio personal. Una vez más, John M. Stahl logra un título por momentos emotivo, divertido en otros, y en alguno sorprendente. Pocos como él en aquel tiempo, con una cámara discreta en su movilidad, podían ofrecer una delicadeza tan cotidiana en las maneras del melodrama, centrando su estilo en la entrega absoluta que ofrece a sus actores, y a una relajación marcada a la hora de plasmar las constantes incidencias de sus relatos. Relajación, modernidad, sinceridad, naturalidad e incluso sentido de la comedia, son elementos importantes que hicieron de Stahl no solo un gran cultivador del melodrama, sino sobre todo un cineasta personal e íntimo, capaz de extraer la emoción más honda a través de la situación más cotidiana. En realidad, con su figura nos acordaremos en buena medida de nombres como Frank Borzage o Leo McCarey, en cuyo ámbito preciso es reconocer que su cine no tenía nada que envidiar al de los otros dos grandes cineastas citados. En este sentido, LETTER OF INTRODUCTION es buena prueba de ello, e invita a seguir buceando en una necesaria búsqueda de todos los títulos de su filmografía que aún no he podido contemplar. Estoy seguro que ese deseo, no se verá caracterizado en modo alguno por la decepción. Calificación: 3’5