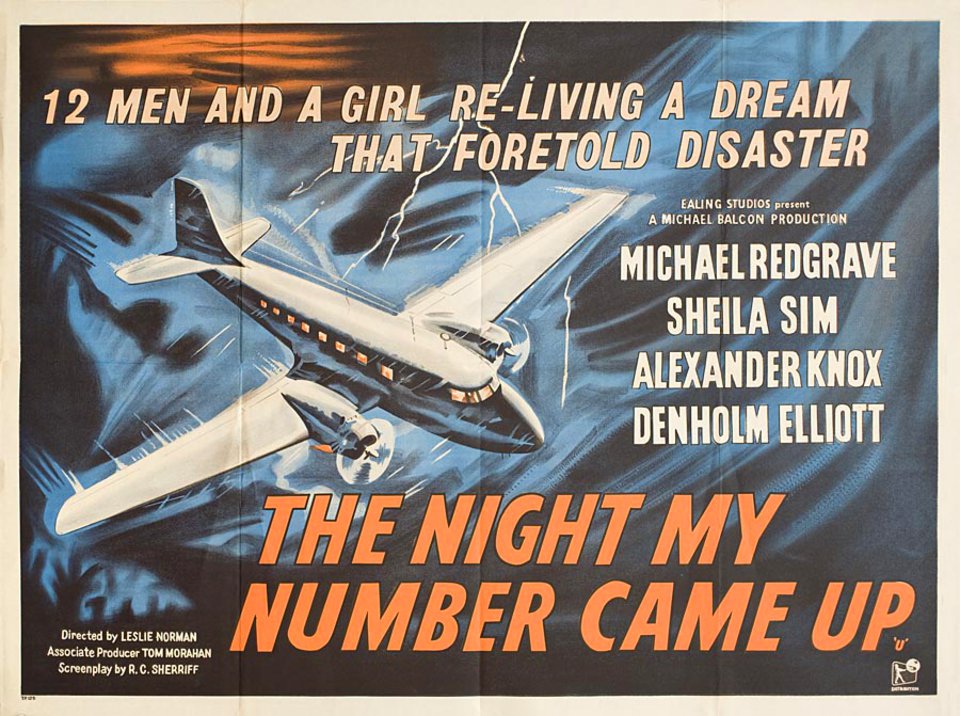THE SCARLET HOUR (1956, Michael Curtiz)

Puede que el elemento más singular que presenta esta apreciable y apenas conocida THE SCARLET HOUR, exceda de su propio análisis. Este no es otro que la presencia entre el trío de guionistas de Frank Tashlin, uno de los más grandes representantes de la comedia americana desde aquellos años, en una de sus escasísimas aportaciones al margen de la comedia -recordemos su posterior y brillante comedia policiaca IT’S ONLY MONEY (¡Que me importa el dinero!, 1962), dentro de una tripleta de nombres, siendo además junto a Rip Van Ronkel -otro de sus guionistas- autor de la historia original que da pie al relato. Nos encontramos en los últimos años de la carrera del prolífico y estimulante Michael Curtiz. Pese a éxitos populares ocasionales, lo cierto es que entre sus películas se iban acumulando otros títulos de escasa o nula trascendencia, dentro de un periodo en donde incursionó en otros estudios al margen de su eterna Warner -en este y otros casos, al amparo de la Paramount- pese a que en buena parte de ellos emergiera un cierto grado de interés. El título que protagoniza estas líneas es un buen ejemplo de ello -como lo podría ser el posterior y también thriller de suspense THE HANGMAN (1959)-.
THE SCARLET HOUR narra las tribulaciones de una pareja de amantes. La formada por Paulie Levins (Carol Ohmart), turbadora esposa -de la que se intuye un pasado bastante vulgar- del empresario inmobiliario Ralph Nevins (el siempre magnífico James Gregory, de larga andadura televisiva, que aquí prácticamente debutaba en la gran pantalla). Y por otra el joven y destacado ejecutivo de la misma E. V. Marshall (Tom Tryon). Este último anhela que Paulie se separe, aunque ella se muestra reticente, sin duda pensando en la acomodada situación que disfruta. La película se inicia con un encuentro nocturno entre ambos en las afueras de Los Ángeles, donde el espectador contempla la atracción existente entre los dos amantes, y la clara relación de dominio que ella mantiene en la pareja. En dicho encuentro nocturno, avistarán de manera inesperada la cita entre tres personas, fraguando ante sus ojos uno de ellos, un hombre elegante, un robo de joyas valorado en unos 350.000 dólares. Ello no será más que una deriva en la que Ralph, sospechoso de la infidelidad de su esposa, descubrirá que su amante en realidad se trata de su ejecutivo más destacado, iniciando una escalada de tensión e incluso violencia sobre Paulie. A consecuencia de ello, ella verá en esa información que involuntariamente conocieron del robo, la posibilidad de huir del entorno tóxico en que vive, intentando implicar a Marshall en un asalto a cometer tras realizarse el robo, que les llevara a adueñarse del botín. Pese a sus reticencias iniciales, el recelo de la amante hará que finalmente, el joven ejecutivo caiga en sus redes y se implique en ese plan nocturno, en el que tendría un papel muy activo, y que concluirá con la involuntaria muerte del empresario pese a lograr el botín previsto, que tendrán que esconder. La muerte de Ralph modificará todo el escenario, iniciándose una investigación y, al mismo tiempo, un distanciamiento entre la pareja de amantes, puesto que el joven tendrá que hacerse cargo de la firma. La separación, provocará por un lado que este se vaya acercando poco a poco hacia la joven secretaria -Kathy (Jody Lawrance)-, secretamente enamorada de él, pero que pronto mostrará un aura proteccionista en torno al joven, según las investigaciones policiales vayan cercando a los dos jóvenes. Pero de esta deriva no dejará de percatarse la propia Paulie, celosa de manera creciente según va observando la cercanía de la nueva pareja, y la distanciación que su amante le va prodigando, en buena medida para evitar levantar suspicacias policiales. A esa creciente presión, se ligará el descubrimiento por parte de quien planificó el golpe inicial, del lugar donde se encuentran ocultas las joyas. Todo se irá desmoronando con celeridad, como si un castillo de naipes se tratara, en una deriva donde la tristeza y la esperanza se irán dando de la mano.
Hay que señalarlo de entrada, no puede decirse que a nivel argumental THE SCARLET HOUR aporte nada nuevo a un género a punto de ser periclitado. Nada habría, en el fondo, malo en ello. Hay decenas y decenas de títulos que atesoran múltiples semejanzas argumentales, sin que ello elimine su grado de interés. En este caso concreto, resulta bastante evidente los ecos que retoma del lejano DOUBLE INDEMNITY (Perdición, 1945. Billy Wilder). Pero dicha semejanza no es lo que cabe reprochar a la película. En realidad, de ella se desprende una trama argumental que aparece dominada por su desgana, y en la que buena parte de sus personajes quedan dominados por el estereotipo o, en su defecto, la falta de aprovechamiento de sus posibilidades -el caso del médico que urde el asalto que sirve de partida, al cual conoceremos en un momento dado su extraña, maligna y calculadora personalidad-. La abnegada secretaria en ningún momento adquiere personalidad propia. Las secuencias del golpe y la muerte accidental del empresario inmobiliario, e incluso los giros que este protagoniza para perseguir a su esposa, se encuentran rodeadas de confusionismo e inverosimilitud, y la investigación llevada a cabo por los policías que encabezan el teniente Jennings (E. G. Marshall), jamás prenden ante el espectador -véase la inanidad con la que se atrapa al ladrón de joyas con su botín-. El rol del neófito Tom Tryon jamás trasciende el aliento trágico de su personaje, quedando en pantalla más con un pretty boy al que siempre se tiene que ver en el plano perfectamente peinado.
Sin embargo, y pese a esas notables limitaciones THE SCARLET HOUR no deja de proporcionar momentos de interés, basados todos ellos en la atractiva impronta visual y narrativa aplicada por Curtiz, en plena simbiosis con su operador de fotografía Lionel Lindon, quien practicará con una nueva lente que acentúa el realismo de sus claroscuros en blanco y negro, ayudados por el uso del VistaVision. A ello, cabe unir el gusto por el detalle del cineasta, en una combinación que brindará no pocos y atractivos momentos. Se puede percibir ya en ese plano casi de apertura, en el que vemos reflejada a la protagonista femenina en ese encuentro nocturno, pintándose los labios mientras su poderosa y dominante imagen se contempla en el espejo del coche. En la muy ingeniosa manera con la que su esposo descubre quien es ese amante que no ha podido detectar -el zurrir de la pulsera que luce, le da la pista de Marshall en una llamada que este le formula-. La enorme tensión que reviste la paliza que el esposo propina a su mujer -algo inusual en el noir residual de aquel tiempo-, que Curtiz elude con un impagable off visual utilizando luces y sombras en un ascenso de la cámara. La fuerza que reviste la secuencia ‘a dos’ del empresario y su destacado directivo, planificando Curtiz desde la parte trasera de la mesa de despacho, destacando el arma que el primero oculta en un cajón, de manera amenazadora. Lo inquietante que resulta para Marshall descubrir, tras la muerte de su jefe, una grabación-memorándum de este, en la que señala sus sospechas en torno al adulterio de su esposa. Sin embargo, si hay una secuencia que proporcione a THE SCARLET HOUR el atisbo de unas posibilidades pocas veces alcanzas, se encuentra en ese momento en el que la cámara se encuentra en el interior de la entrada del edificio de oficinas, iluminada con unos tonos que la dotan de cierta aura sobrenatural, y en la que entra Marshall, escuchando de repente la voz en off del fallecido Ralph. Un instante que descoloca al espectador, hasta que descubre que se trata de la escucha uno de sus pasados memorándums.
El film de Curtiz alberga, por otro lado, secuencias atractivas centradas en la tensión que alberga Paulie frente a su debilitado amante, como aquella en la que esta le muestra el viejo edificio de apartamentos en la que nació y se crio -lo que avala su deseo de mantener su estatus de vida acomodada-, el encuentro de ambos en una tienda de discos, o esos instantes finales revestidos de sorda tristeza, en donde un primer plano sobre Paulie, mientras ella mira desde lo alto el destino de su amante, y asume en su mente la imposibilidad de una nueva vida junto a él.
Calificación: 2’5