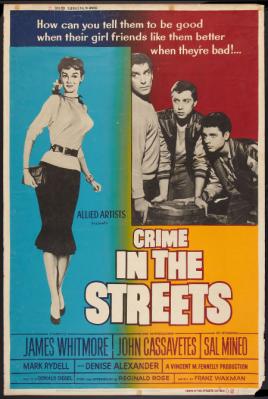![PRIVATE HELL 36 (1954, Don Siegel) [Infierno 36]](https://thecinema.blogia.com/upload/20130112171659-private-hell-36.jpg)
Cuando se suele realizar un repaso a la filmografía del norteamericano Don Siegel, intentando elegir sus títulos más atractivos, muy pocos, por no decir nadie, se detiene en PRIVATE HELL 36 (1954). Y, de alguna manera, aunque en absoluto comparta ese olvido, puedo entender las razones que lo pueden justificar de manera superficial; el hecho de suponer una de sus películas más singulares y atípicas. Poniendo las cartas sobre la mesa, reconozco de entrada que quizá para mi se trate de la mejor obra de su realizador –y subrayo lo de quizá, ya que tendría que realizar algunas revisiones en títulos más o menos valiosos de su cine-. Sin embargo, lo que me fascina en esta película, y lo que en definitiva le otorga su auténtica personalidad, es el hecho de que su realizador no centre la propuesta en un relato policíaco en el que la acción adquiera un especial protagonismo. Por el contrario, esta serie B de apenas ochenta minutos de duración y desazonador desenlace, adquiere su singularidad al ser una producción de The Filmakers, la compañía que comandaban la excelente actriz y no menos notable directora Ida Lupino, junto con su ex esposo Collier Young. Esa mezcla entre el mundo expresivo ya forjado por Siegel, junto al que la Lupino como realizadora manifestara en los escasos por valiosos films por ella realizados, contribuyeron a forjar un relato insusual, desazonador, en el que dentro del contexto de la previsible resolución de un asesinato procedente de un robo, se nos expresa un desolador estadio de ánimo no solo de los dos agentes de la ley que protagonizan la película, sino de una sociedad a la que se muestra sombría, e incapaz de asumir ese American Way of Life por la que apostaban otras producciones cinematográficas más taquilleras y amparadas por las majors de Hollywood.
Pero incluso por encima de todo ello, o quizá por la incardinación de todos estos factores, PRIVATE HELL 36 ya demuestra su singularidad –y el cómputo de sus excelencias- en la secuencia inicial, donde se describe en un ascensor un robo de trescientos mil dólares, y la persona asesinada de la que huye el autor del mismo. Todo ello sin diálogos, a hechos consumados, iniciando unos títulos de crédito donde, tras señalar una voz en off que ese crimen y robo quedó aparcado un año en una investigación policial sin el resultado apetecido, los títulos de crédito irán aparejados y superpuestos por el encuentro casual que, un año después, el agente Cal Bruner (Steve Cochran), tendrá en el asalto de una farmacia, de la cual se obtendrá uno de aquellos billetes numerados del robo cometido. Además de vivir un peligro de muerte y resultar reforzado en su gestión, Bruner –un agente del que se presupone una cierta agradable altanería, y al que Cochran ofrece una performance admirable-, se encargará con su compañero de policía Jack Farhman (Howard Duff) de la investigación de este inesperado indicio, que poco a poco irá acercándoles hacia aquel asalto y asesinato y, a ser posible, la recuperación del botín. Ambos irán avanzando en sus pesquisas, en la que aparecerá la figura de la sensual cantante Lilli Marlowe (excelente, como siempre, Ida Lupino). Pese a su inicial renuencia, de manera tan rápida como paulatina se establecerá una sincera relación entre Lilli y Cal –algo que la química entre ambos intérpretes convertirá en uno de los elementos más valiosos del film-. Cal logrará convencerla a que les ayude a localizar al autor del robo, para lo cual incluso acudirán durante varios días a un hipódromo –lugar donde las investigaciones indican podrían reencontrarse con la persona que le entregara un billete marcado de cincuenta dólares, fruto de aquel robo.
Como se podrá deducir de este sucinto relato, Siegel renuncia en la película al elemento esencialmente violento que, a la postre, caracterizaría su cine, aunque este no se encuentre ausente –la pelea de Cal en la farmacia, la célebre persecución cuando localicen al autor del robo-. Sin embargo, importan mucho más en PRIVATE HELL 36 la capacidad para describir la crónica más o menos cotidiana de una serie de personajes desesperanzados en sus vidas, o la complejidad psicológica que se encuentra en el interior de todos ellos. Es algo fácil de deducir en la familia formada por Farhman, cuya esposa –Francey (Dorothy Malone)- manifiesta con claridad la insatisfacción de sobrellevar una existencia dominada por las limitaciones económicas, vislumbrándose una dolorosa crisis entre marido y mujer, en la que el eficiente policía interioriza una amargura que apenas puede manifestar junto a su fiel compañero, o en su propia acción policial. Todo este drama interno, e incluso la posibilidad que Cal encuentra en la relación que mantendrá con Lilli, es descrita con un admirable sentido de la inmediatez. Con una mirada en la que la desesperanza se da de la mano con un tímido rayo de luz, aunque en ello predomine la visión de un Los Ángeles absolutamente sombrío, dibujando un panorama existencial por momentos desolador. Es indudable, llegados a este punto, resaltar la extraordinaria labor de Burnett Guffey como operador de fotografía, quien en todo momento sabe aplicar ese sentimiento de generalizada desesperanza que define no solo a sus principales personajes, sino ante todo a una sociedad urbana, en la que en ningún momento aparece ese optimismo genuinamente americano tan predicado en aquellos tiempos –no olvidemos que aún en aquellos años el mccarthismo era una traumática circunstancia que se reflejó en numerosas producciones de aquellos años-.
Sin embargo, el relato auspiciado por los propios Lupino y Young, nos proporciona un magistral giro, que servirá para que ese panorama de desesperanza se erija en un auténtico apólogo moral. Lo proporcionará la secuencia posterior del accidente que costará la vida del autor del robo y asesinato cometido en New York un año antes. Muy pronto bajará Cal para contemplar el estado de la víctima, y de manera casi mágica, un billete de cincuenta dólares rozará su pierna. Será el inicio de una pequeña lluvia de billetes –un cierto viento lo provocará-, hasta que la misma le lleve a él y a su compañero al maletín que contenía los cerca de trescientos mil dólares buscados desde hace un año. Pese a la mirada furtiva que expresará Farhman –siempre un hombre más pusilánime-, será Cal quien sin pensárselo dos veces extraerá ochenta mil dólares, entregándose el resto a la policía que representan. Con la facilidad que siempre ha caracterizado su comportamiento, incurrirá en la corrupción de robar un dinero que no es suyo, pese a la negativa –pasiva- de su compañero, depositándolo en una caravana –cuyo número; 36, es el que dará título al film-, con la intención de que transcurra el tiempo suficiente para que el dinero sea repartido entre los dos y antes vendido y, por su parte, poder vivir una nueva vida en México.
Como se podrá comprobar, a partir de ese instante, la película adquirirá un doble sendero. Uno de ellos será la investigación que encaminará el Capitán Michaels –Dean Jagger-, quien en diversas ocasiones efectuará preguntas a los dos agentes, sospechando que en su actuación se establece la falta de casi cien mil dólares en el botín. Serán breves secuencias caracterizadas por culminar con sendos fundidos en negro sobre el primer plano del veterano superior, y que de alguna manera transmitirán la sensación de que no es ese el principal objetivo dramático que definirá el tercio final de la película. En su oposición, el auténtico drama quedará definido en el sentimiento de angustia manifestado por Farhman –a quien por otra parte las quejas de su mujer le hacen tentar aceptar la proposición de Cal- y de otro lado, la relación existente entre este último y Lilli, quien estará a punto de realizar una gira, pero que estará dispuesta a vivir esa segunda oportunidad en su vida, a través de los indicios que Bruner le manifiesta, estando ambos profundamente enamorados. Se encuentran ahí, a mi juicio, los instantes más memorables de la película, en las miradas de auténtica fascinación que Cochran le brinda a Ida Lupino cuando interpreta un tema que está dirigido a él y a la relación que ambos mantienen, en los momentos de intimidad mantenida por dos seres insatisfechos, que se plantean esa posibilidad de vivir una segunda vida, al margen de un contexto en el que en realidad nunca se han sentido partícipes. Son secuencias absolutamente sinceras, revestidas de un sentido de la verdad cinematográfica, que en pocas ocasiones podría evocar el cine de Siegel, y al que la entrega de Cochran y Lupino –quienes al parecer durante el rodaje no paraban de darle al alcohol- confieren una compenetración que trasciende e incluso emociona al espectador, pese a encontrarnos dentro de un relato tan triste, seco, y amargo como lo ratifica su final. Una conclusión promovida por el Capitán Michaels, y en la que quizá sobre esa breve y moralizante voz en off de conclusión, pero que en modo alguno minimiza la desazón de una película magnífica. Una de las cimas del cine de Siegel e, igualmente, una demostración de como con la suma de talentos en apariencia dispares –en otros aspectos más semejantes de lo que pudiera parecer-, se alcanzó a mi juicio uno de los más singulares, valiosos, y al mismo tiempo no demasiado apreciados noir de la primera mitad de la década de los cincuenta.
Calificación: 4

![NIGHT UNTO NIGHT (1949, Don Siegel) [Alma en tinieblas]](https://thecinema.blogia.com/upload/20140901072609-night-unto-night.jpg)
![STRANGER ON THE RUN (1967, Don Siegel) (TV) [Un extraño en el camino]](https://thecinema.blogia.com/upload/20140101220538-stranger-on-the-run.png)
![PRIVATE HELL 36 (1954, Don Siegel) [Infierno 36]](https://thecinema.blogia.com/upload/20130112171659-private-hell-36.jpg)

![THE GUN RUNNERS (1958, Don Siegel) [Balas de contrabando]](https://thecinema.blogia.com/upload/20120718030831-the-gun-runners.jpg)