A HOUSE DIVIDED (1931, William Wyler) La casa de la discordia

Ha pasado ya tiempo suficiente, para poder efectuar una mirada global, en torno a la andadura cinematográfica de William Wyler. Una filmografía extendida en títulos y en el tiempo -hundida en sus inicios durante pleno periodo silente-, y que, a nivel personal, me revela parcialmente, la intuición de que, en sus primeros largometrajes, se dio cita a un realizador dotado de un notable dinamismo, y afectividad en el tratamiento de personajes. Es algo que me permitiría, dentro de su aporte mudo, la contemplación de la notable THE SHAKEDOWN (El testaferro, 1929). Y que me volverá a transmitir, contemplar A HOUSE DIVIDED (La casa de la discordia, 1931), rodada un par de años después, cuando el cine sonoro se había normalizado con inusitada rapidez, en la producción cinematográfica. En este caso, nos encontramos con una producción Universal, que Wyler aceptó, intentando elevar su status profesional, y aconsejado por su hermano Robert. Para ello, se asumió la adaptación de la historia denominada ‘Heart and Hand’, original de Olive Edens, en la que participaron como guionistas John B. Climer y DSale Van Emery, actuando oficialmente John Huston como dialoguista, aunque, al parecer, su intervención en el libreto, fue bastante más considerable. Se ha señalado, creo que, con razón, que nos encontramos ante una traslación del universo dramático de Eugene O’Neill, hasta el punto que se señala que nos encontramos ante una base dramática, con claras influencias de ‘Deseo bajo los olmos’.
Bajo dichas premisas, A HOUSE DIVIDED destaca ya desde sus primeros instantes, en la descripción de la secuencia del sepelio de la esposa de Seth Law (Walter Huston), y madre de Matt (Douglass Montgomery). El ataúd de la fallecida será sacado de la barca en la que se encontraba depositada, iniciándose el rito funerario, dentro de una composición pictórica que, es curioso señalarlo, y pese a estar ubicado en un marco totalmente divergente, me recordó el inicio de la coetánea FRANKENSTEIN (El doctor Frankenstein, 1931. James Whale), también producida en el mismo estudio. Ello nos llevará a unos pasajes dominados por lo sombrío, caracterizados por una casi irrespirable densidad, que culminarán con una brillante idea en el off visual; cuando se alejen los asistentes al entierro, se seguirá escuchando el sonido de las paletadas de la tierra, que caen encima del féretro de la difunta -para ello, Wyler instaló un micro dentro de un féretro, alcanzando esa ingeniosa y claustrofóbica sugerencia, dentro de la incipiente aplicación del sonoro-. Pero es que muy pronto, la inquietud del inspirado realizador, se plasmará en la inesperada secuencia que le sucederá, mostrando como padre e hijo acuden a la taberna de la pequeña localidad de pescadores, al objeto de que el primero, intente olvidarse de la tragedia vivida, ante el asombro y escándalo, del aún dolorido hijo. Será otro pasaje, en el que parece recogerse esa capacidad de definición de caracteres, tan propia del inolvidable Erich von Stroheim de GREED (Avaricia, 1924).
A partir de esos primeros pasajes, buena parte del ulterior de la película, se describirá en el interior de la vivienda de los Law. Una convivencia entre padre e hijo, que desde el primer momento estará plasmada en su casi irreductible dificultad, y en la que, en estas secuencias iniciales descritas en la misma, casi se hará palpable la ausencia de la madre. Dada la blandura y sensibilidad de Matt -del que se presupondrá una fuerte dependencia de su progenitora, que al mismo tiempo se hará visible la importancia que albergaba en ese hogar, ahora ausente de su presencia-, y la casi inmediata huida de la vieja sirvienta que se encontraba en la rústica vivienda, Seth decidirá consultar una revista, viendo la posibilidad de escribir a mujeres, con las que poder concertar una boda, y logrando que la elegida se pueda hacer cargo de las tareas del hogar. Será la oportunidad por parte de su hijo, de lograr que este le autorice a abandonar ese entorno opresivo -quiere establecerse como granjero-, que de manera evidente, no aparece como el más adecuado para él.
Sin embargo, todo cambiará con la llegada de la joven Ruth Evans (Helen Chandler). Esta acudirá en sustitución de la mujer inicialmente elegida para ser convertida en esposa de Seth, ya que la primera había contraído previamente matrimonio. Ruth será recibida por el muchacho, estableciéndose una rápida relación de complicidad que, casi de inmediato, se convertirá en una irrefrenable pasión. Ese mismo día, y pese a que la recién llegada se mostrará recelosa de casarse, al conocer a Seth, se celebrará la boda entre ambos, luciendo la novia un traje de boda ya preparado por su esposo, en una ceremonia celebrada en exteriores, y compartido por el conjunto de la pequeña comunidad. El temor de la recién casada, viéndose conminada ante la impetuosa personalidad de su nuevo marido, facilitará que el muchacho decida modificar su criterio inicial, sintiéndose casi obligado a proteger a la que se ha convertido oficialmente en su madrastra, y en la que, de manera inconsciente, y más adelante de manera explícita, se transmutará en su amante. La misma noche de bodas, cuando el padre desea consumar su matrimonio, ante el casi irreprimible terror de su esposa, Law se enfrentará a su padre en una durísima pelea, de la que este último quedará irremisiblemente lisiado de sus piernas. La extraña y dolorosa situación, permitirá que Seth tenga que dormir en la planta baja de la casa, mientras que su esposa y su hijo, lo hagan en sendas habitaciones de la planta superior. Será esta un ámbito de convivencia, en el que el patriarca intentará mejorar de su invalidez, mientras corretea por los exteriores de aquel pequeño puerto en silla de ruedas, mientras su esposa y su hijo, no dejan de planificar un futuro entre ambos. Una noche, en medio de una fuerte tormenta, los celos de Seth le harán escalar hasta el primer piso, sorprendiendo a los dos amantes en la misma habitación, e iniciando una brutal pelea contra su hijo, en la que sus deseos de venganza se sobrepondrán a sus limitaciones físicas. En medio de aquella dantesca situación, Ruth huirá y se embarcará en el pequeño bote de pesca, adentrándose en plena tormenta. A su rescate acudirán padre e hijo, efectuando finalmente el mar su decisión ante un trágico destino.
Película, como antes señalaba, destacable en su densidad, y la utilización de un expresionismo tardío, capaz de insuflar vida, lo que sobre el papel no aparecía más que como un melodrama triangular, lo cierto es que los poco más de 70 minutos de A HOUSE DIVIDED devienen una experiencia intensa. Se trata de una producción, en la que por un lado destacará la fuerza de su terceto protagonista, al controlar Wyler la tendencia al histrionismo de un espléndido Walter Huston -que unos años después, volvería a trabajar con el director en la magnífica DODSWORTH (Desengaño, 1936)-, al tiempo que hacer brindar del por lo general excesivamente blando Douglass Montgomery, quizá su interpretación más matizada ante la pantalla, estando presente entre ambos, la sensibilidad y delicadeza de Helen Chandler. A partir de esa sencilla premisa, nuestro realizador articulará un duro drama pasional, logrando extraer el máximo partido posible, de esa vivienda en la que se articularán los momentos más intensos del relato, en los que la utilización de sus escaleras centrales devendrá esencial, como lo será en buena parte de la obra del cineasta. Ello no le evitará, del mismo modo, el óptimo partido dramático alcanzado, tanto en la descripción de esa secuencia en la taberna, o incluso en la plasmación de este ambiente de puerto de pescadores -con especial significación, en los momentos románticos entre los dos jóvenes, recortados entre fondos marinos o rocosos-. Con una -afortunada- querencia, por la intensidad del cine silente, la película encontrará su episodio más logrado, en la extraordinaria secuencia del asalto de un alucinado Seth, venciendo de manera sobrehumana su invalidez, y acosando a su hijo de manera asesina, en unos instantes que recuerdan, y mucho, a los mejores instantes de un Lon Chaney, en algunos títulos bizarros y silentes, de la obra de Tod Browning. Lástima que lo que aparece a continuación, destinado a erigirse como el clímax del remato, se resienta no poco de la presencia de ostentosas maquetas, y una cierta aura de convencionalismo, se adueñe del episodio de la tormenta en pleno mar. Pese a ello, lo cierto es que A HOUSE DIVIDED aparece como un relato compacto y plenamente vigente, que avala el buen pulso que albergaba el cine de William Wyler, años antes de que su obra, empezara a ser reconocida, en el conjunto del cine norteamericano.
Calificación: 3




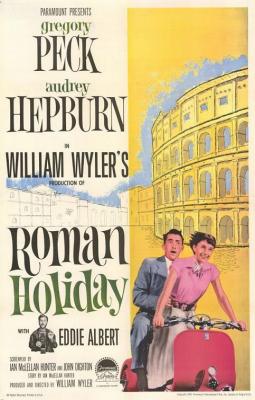
![DEAD END (1937, William Wyler) [Calle sin salida]](https://thecinema.blogia.com/upload/20180228084045-dead-end.jpg)
