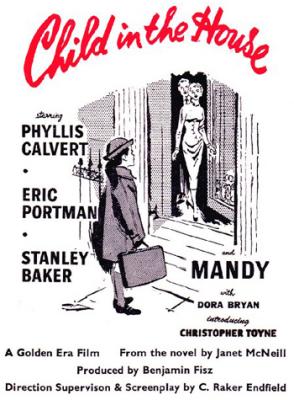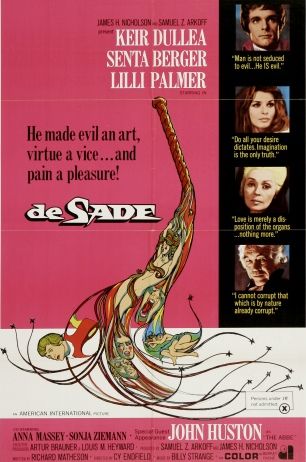THE ARGYLE SECRETS (1948, Cyril Endfield)

Realizador americano que realizó la parte más conocida de su obra en tierras inglesas -como sucedería con Joseph Losey o, de manera parcial, Edward Dmytryk- nos encontramos en la figura de Cy Endfield a una de las víctimas de la caza de brujas de McCarthy desde el seno de ese lado crítico del cine norteamericano. Un contorno en el que se presentaban denuncias de considerable calado en propuestas directamente imbricadas en el universo de la serie B y, por tanto, muy alejadas de las producciones más protegidas de los grandes estudios. En dicho sendero discurrirían los nombres antes señalados y varios otros, y en el que la muy curiosa THE ARGYLE SECRETS (1948) supone un exponente solo parcialmente inmerso en dicha corriente, pero no por ello desprovisto de interés.
Rodado en apenas ocho días, con poco más de una hora de duración, y contando con un irrisorio presupuesto de unos cien mil dólares dentro de la fantasmagórica Eronel Productions, nos encontramos ante la adaptación de un breve drama radiofónico del mismo título, obra del propio director y guionista, en el que sería su tercer largometraje cinematográfico. Su argumento plantea inicialmente una extraña dualidad. Por un lado, un homenaje a la profesión periodística y, por otra, lo hace introduciendo la voz en off del protagonista, el reportero Harry Mitchell (William Cargan) efectuando un inquietante preámbulo al introducir de manera fugaz la galería de oscuros personajes que poblarán su relato. Un relato este que se iniciará describiendo la tarea del veterano y reconocido periodista Allen Pierce (George Anderson), quien ha ido publicando en un prestigioso rotativo la estela del denominado ‘Argyle’, un libro en el que supuestamente se detallarían los simpatizantes nazis que se establecieron en suelo norteamericano. Pierce se encuentra interno en un hospital de Washington, donde es cuidado por afecciones cardíacas, mientras el grueso de la profesión desea extraerle declaraciones. Solo Mitchell albergará dicho privilegio al permitírsele entrevistarlo, ya que el veterano columnista observa en el joven a un periodista de raza. Será el momento en el que le advertirá sobre la existencia de ese anhelado libro, del que entregará al invitado una fotografía de su portada. De manera inesperada Pierce comenzará a sentirse indispuesto y, pocos instantes después, fallecerá. En previsión de la bomba informativa de esta muerte, el joven reportero hará entrar a su fotógrafo y llamará al doctor y los agentes, descubriendo el cadáver el periodista con un bisturí en su vientre, mientras que el fotógrafo desaparecerá… hasta que surja inesperadamente su cadáver oculto. En vista de un horizonte en el que todo se dirige hacia él como principal sospechoso, este logrará huir iniciando una peripecia en la que logre conciliar por un lado permanecer alejado de una policía que lo tiene definido como principal sospechoso del supuesto doble crimen, y por otro intentar acercarse a ese codiciado cuaderno, que aparece en el relato como singular mcguffin, lo que le hará encontrarse con extraños e incluso peligrosos personajes.
A partir de estas premisas y dentro de un claro formato de serie B se desarrollarán una serie de peripecias, en la que su vertiente más positiva devendrá en el logro de un relato inclinado en la búsqueda de atmósfera. En su oposición, THE ARGYLE SECRETS deja entrever sus mayores debilidades en la delimitación de sus personajes -que apenas quedan establecidos como meros estereotipos, en medio de un conjunto decididamente pulp. Es por ello que uno echa de menos la intensidad que podía brindar una propuesta inicialmente pareja como sería el previo CORNERED (1945, Edward Dmytryk), rodada pocos años antes, y en donde quizá la cercanía en el tiempo permitía una mirada revestida de malignidad, en torno a la incidencia oculta del nazismo en tierras americanas. En su oposición, y aunque se retomen elementos de este tipo de relatos, lo cierto es que no soy el primero en señalar que nos encontramos ante una propuesta que bebe bastante -quizá demasiado- de los planteamientos de la adaptación de Huston sobre la novela de Dashiell Hammett en THE MALTESE FALCON (El halcón maltés, 1941) -la presencia de ese gangster sureño de actitud bobalicona; Panama (Jack Reitzen), que desde el primer momento nos retrotrae el Peter Lorre del film de Huston, o esa fría femme fatal -Maria (Marjorie Lord)-, ante la que nunca se justifica la extraña atracción amorosa que se sugiere con el protagonista-. Estos y otros elementos configuran un relato tan ágil como caótico. Tan lleno de peligros como, en última instancia, inofensivo. Ten lindante con una mirada descriptiva hacia esa aura malsana de la sociedad norteamericana como, en definitiva, carente de un acercamiento con ese huevo de la serpiente, que en sus primeros minutos parece anunciar su enunciado dramático, insinuando por momentos la atmósfera de pesadilla que presidían los minutos iniciales de la ignorada THE STRANGER (1946), realizada por ese Orson Welles con el que Endfield había compartido experiencias teatrales y su común afición por la magia.
En cualquier caso, y aunque uno cabría esperar bastante más de quien apenas un par de años después nos ofrecería con THE SOUND OF FURY (1950) una explosiva mezcla de relato social y diatriba social, no es menos cierto que con THE ARGYLE SECRETS nos encontramos ante una pequeña pero divertida película que, lamentablemente, no conviene ser tomada demasiado en serio. Ello no impide reconocer que su conjunto brinda no pocos motivos de regocijo, sobre todo centrados en esa ya señalada búsqueda de atmósfera, que presidirá sus instantes más logrados. Serán aquellos que dejan de lado el seguimiento de su peripecia argumental y, por el contrario, se centran en la búsqueda de esa aura inquietante, a través de su planificación, su montaje, o los contraluces que le proporciona la iluminación en b/n de Mack Stengler. Serán unos rasgos que aparecen en esos minutos iniciales, en los que se despliegan unas expectativas que, con posterioridad, no se verán cumplidas. Pero ese aroma malsano reaparecerá en los instantes que verificarán la muerte en su lecho del hospital del veterano periodista, precisamente cuando este se iba a adentrar en pormenorizar el relato de ese álbum tan inquietante. Más adelante, Endfield introduce un brillante y al mismo tiempo divertido episodio de suspense, una vez el protagonista se fuga de los captores que lo tienen retenido tras haberlo apalizarlo -gracias a la ayuda de Maria- y se introduce en la vivienda de una conocida, cuyo hijo se ha convertido en investigador. El deliberado juego con el artificio mientras el periodista intenta cubrir su rostro, que se encuentra fotografiado en el periódico que el joven agente manosea, culmina nada más Mitchell logra salir sin ser descubierto y el muchacho se asombra al ver su fotografía, mientras se brinda un tan divertido como chirriante encadenado con la chimenea de un barco, puesto que el protagonista se dirige hasta allí para intentar acercarse a uno de los posibles depositarios del álbum.
En dicho emplazamiento se producirán, finalmente, dos de los episodios más brillantes de la película. El primero se ofrece a través de la llegada del reportero, tras una amplísima panorámica que acentua la desolación y soledad nocturna del entorno, y en ella se produce un enfrentamiento con el inquietante dueño del lóbrego recinto, que casi le costará la vida. Más adelante, allí se producirá la secuencia más tensa del relato, en la que el protagonista queda acorralado y encerrado por parte de quienes quieren incluso torturarlo, intentando sonsacarle el destino de ese cuaderno que ni él sabe dónde se encuentra. Un episodio de creciente tensión, en el que la presencia de esa soldadora en funcionamiento introduce el aterrador estallido de luz en la oscuridad, y durante la que el periodista logra revertir la situación mediante su psicología. THE ARGYLE SECRETS culmina con ese tono casi festivo con el que Harry custodia el codiciado cuaderno, sabiendo alejarse de las intenciones de María de apoderarse de él… y también del despistado agente de policía, que en todo momento ha sido incapaz de valorar su importancia.
Calificación: 2’5